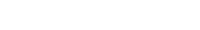Por Carlos Zeta
Hace días que pienso en una película que debo haber visto hacia fines de la década del noventa. La dirigió José Luis Cuerda con guion de Rafael Azcona. Cuerda fue una figura clave del cine español del siglo XX y comienzos del XXI. Entre otras, fue el director de una comedia cumbre de ese cine: Amanece, que no es poco. Ganó cuatro veces el Premio Goya, además de la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X.
La película que viene, de manera persistente, a mi pensamiento es La lengua de las mariposas, una adaptación cinematográfica de tres cuentos de Manuel Rivas —“La lengua de las mariposas”, “Un saxo en la niebla” y “Carmiña”— publicados en la colección de relatos ¿Qué me quieres, amor? Recuerdo que el impacto de la película me empujó a buscar el libro de Rivas, que no conseguía en la Tucumán arrasada de aquella década brutal. Pude reunirme con él muchos años después, y ahora duerme un sueño silencioso en la biblioteca que ya no tengo.
El film de Cuerda aborda los últimos días de la República de Azaña y los primeros de la Guerra Civil a través de la mirada de un niño y de los habitantes de un pequeño pueblo de Galicia. Sus protagonistas —cuando lo saben y cuando no— respiran la tensión de una España que entraba en un momento trágico de su historia. A esa tensión dramática la nutrían enfrentamientos demasiado profundos que no siempre las mujeres y los hombres que los padecían lograban comprender en toda su magnitud… y en sus consecuencias posibles: lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre contrarrevolución y revolución, entre fascismo y comunismo.
La sensibilidad en carne viva de los niños suele registrar esos climas como zarpazos feroces que rasgan la piel y el alma de su curiosidad apenas nacida. Es lo que le ocurre al pequeño héroe de esa historia, Moncho, un niño de ocho años que, muy a su pesar, se incorpora a la escuela, donde intuye que se concentra ese drama en ciernes, en la forma del castigo y la desesperanza.
Pero no. En la escuela lo aguardaba una pausa. Un paréntesis inesperado, que le trajo la humanidad de un maestro con cara de sapo, cuyos cuentos le abrieron los ojos del mundo y el significado entrañable de la amistad. Todo lo que tocaba Don Gregorio era un cuento atrapante. Nos dice Moncho que la magia
podía comenzar con una hoja de papel, después de pasar por el Amazonas y el sístole y diástole del corazón. Todo se enhebraba, todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos a lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del Incio. Escribimos cancioneros de amor en Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria. Plantamos las patatas que vinieron de América. Y a América emigramos cuando vino la peste de la patata.
Y, también, nos cuenta cómo era la lengua de las mariposas:
El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga, que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que mandar de Madrid. ¿A que parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua?
El aula era —más que nunca— un artificio, y la amistad de la enseñanza un remanso lleno de mundos para que el mundo —que habría de estallar en mil pedazos el 18 de julio de 1936— doliera menos.
El fascismo vino a quebrar ese mundo dentro del mundo en el que Moncho hilvanaba la esperanza. Y con ella habría de acabar, también, su infancia. La crueldad en sus manifestaciones más espantosas venía a instalarse en esos cuerpos y en esas almas, para arrancarles todo vestigio de humanidad, de empatía, de dignidad, de solidaridad. En la plaza del pueblo, es decir, en el centro mismo de esas vidas atribuladas, el fascismo instalaba un estado de terror absoluto: reclamaba de esos cuerpos el ejercicio de la crueldad hacia sus semejantes como condición de supervivencia. Cuando la crueldad es una política de Estado, el estado de las almas se enturbia, se corrompe, (sobre)actúa, desde abajo, la ferocidad que se ejerce desde arriba.
Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron, me dijo: “Ven, Moncho, vas a venir con nosotros a la alameda”. Me trajo la ropa de fiesta y, mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo en voz muy grave: “Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje al maestro”. “Sí que le regaló”. “No, Moncho. No le regaló. ¿Entendiste bien? ¡No le regaló!”
Hacia un camión escoltado por guardias, atados de pies y manos, iban el alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del ateneo Resplandor Obrero, Charli, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero a quien llamaban Hércules… y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el maestro. “¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! ¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!”, les gritaban quienes, hasta ayer nomás, vivían la misma vida, abrigaban los mismos sueños, se dolían de los mismos dolores, conformaban, todos, una misma comunidad.
También Moncho, con su ropa de fiesta, corría detrás del camión para acertar sus pedradas a quien se llevaba su infancia para siempre. Cuando el convoy era solo una nube de polvo, nuestro muchachito, con los puños cerrados, y las lágrimas ensombreciendo su mirada, murmuró con rabia las palabras con las que quería seguir atado al mundo: “¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!”.

Hace días —decía— que esa película muerde mis pensamientos. Las imágenes vienen como oleadas turbias y no puede ser (solo) esa trampa con la que la memoria y el olvido libran la sorda batalla con la que arcillan los intersticios de nuestra conciencia.
Tal vez (solo tal vez) sea que, con ella, intento comprender la turbia demanda de estos días atroces. Ya no de un pequeño pueblo de Galicia. Ni en el primer tercio del siglo XX. Porque tampoco este es el mundo que entonces era.
El laboratorio en el que transcurre nuestra pesadilla es un país en el que fuimos felices, y en el que apenas sí nos reconocemos. Un país que el poder real (cada vez más concentrado, más impiadoso, más brutal) odia con fervor desde hace ocho décadas, y en el que no se sabe si maneja o no los hilos de dos marionetas sin pasado y sin futuro, la expresión más cruda y atroz de un sistema que toca los límites de su poder destructivo. Al poder económico concentrado. A los miedos de comunicación en manos de las corporaciones de ese poder. Al poder medieval que, con insoportable ironía, llamamos Justicia, debemos sumarle el poder del Estado en manos de dos psicópatas: la fórmula de una crueldad sin precedentes.
Y cuando la crueldad se ejerce con esas cuatro patas afirmadas en un suelo en el que creíamos pisar un territorio común, todo tiembla bajo nuestros pies. Porque cada zarpazo abre un surco por el que se escurre la laboriosa dignidad. Y entonces vuelan piedras, insultos y condenas. Nuestra gente ejerce desde abajo la crueldad que la aplasta desde arriba —como un último recurso de supervivencia— y la humanidad que fuimos queda a la intemperie. Cada pedrada de rabia y de impotencia golpea la cabeza de las maltrechas ilusiones. “¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! ¡Asesinos! ¡Populistas!”.
¿Habremos de recobrar, después de esto, la inocencia?
***
La lengua de la mariposa —enseñaba Don Gregorio a Moncho— es una trompa enroscada como un resorte de reloj: si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. ¿Acaso cuando llevamos el dedo humedecido a un tarro de azúcar no sentimos ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa.
Aun cuando este parezca un tiempo sin respuesta en el que empiezan a morirse las preguntas, nunca faltará un rostro amado para matar, otra vez, a la derrota. Para restituirles, a todos nuestros Monchos, la infancia perdida. Para que nuestros maestros y nuestras maestras, siembren semillas de letras y crezca, con ellas, el abecedario de una lengua que recupere la palabra política con la que (re)construir el tesoro de lo común.
Ojalá nos reencontremos pronto con ese, nuestro cáliz. Y ojalá así, la patria deje de ser un dolor que todavía no sabe su nombre.