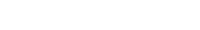Por Carlos Zeta
Sobre la espalda del monte
Tejiendo la noche llora mi vidala
Pájaros de luna y de fuego
Henchidos de jume sobre nubes cantan
Calle Perú, en San Telmo. Apuro el paso que exige el trámite que me tiene en la calle. Lo apuro apenas, porque Claudio Sosa les susurra una vidala a mis oídos, una vidala que llora y que viene persistiendo en estos días oscuros, como bálsamo de vida contra la muerte, y quiero escucharla despacio. Esa vidala sonaba cuando supe que me quedaba sin dios.
¿Cómo será vivir ahora huérfano de dios?
Vidalera como el viento
Que besa mis penas cortando las ramas
Terrón de mi tierra dulce
Mis changos morenos
La acunan y cantan
Me siento en el cordón de la vereda. Cierro los ojos que llueven sin consuelo. Quiero que Diego me lleve, una vez más, a los mejores momentos de los difíciles días de una infancia y una adolescencia hechas de tropezones y de ausencias… hasta que el viejo desandaba los muchos kilómetros que nos separaban del fútbol grande y me llevaba a la cancha para verlo a Pelusa.
En aquellos años vivíamos en una casita mitad de madera y mitad de material. Cuando por agosto el viento se ponía bravo, teníamos que colgarnos del techo para que no se lo llevase. Así era, y amasar sueños no era cosa fácil. A veces me pregunto si no sería por eso que mi vieja nos apuñalaba la pelota cada dos por tres: por la bronca de no entender qué sueños escondía. Pero cuando lo veíamos al Diego, algún domingo en que le escapábamos a la miseria, algo mágico pasaba. De una manera inexplicable, aquel pibe nos hacía más buenos. Nos inflaba el pecho. Nos hacía cómplices de lo mismo. Jugábamos con él. Su magia encontraba los mejores rincones de cada uno, y en la cancha nos sentíamos, sin más ni más, pares de todos.
Color de siesta salobre
De hacheros y obrajes desnudando tardes
Con alma de chacarera
Al final de los montes cardón, salamanca
Todos necesitamos jugar. A todos nos gusta, si alguna vez lo hicimos. Jugar es indispensable para hacernos personas de bien. Hay quienes han transformado al juego en batallas infames. Hicieron de los juegos una guerra. Han empujado a generaciones enteras a que se sientan un general blanco e impiadoso: disparan como locos a árabes y a latinos en los cyber. Es decir, se disparan a sí mismos. La guerra y el terror todo lo invaden, y los niños piensan el futuro como guerra.
Vidalera como el grito
De la plañidera copla de mi raza
Represa donde el lamento
La angustia y la pena
Se machan y abrazan
Diego jugaba y nos hacía jugar y, entonces, nos hacía más buenos. No es poco para sentir este dolor sin nombre con el que lloramos este día de millones de huérfanos. Veo en mi celular las dos palabras infames… en este año en que la muerte se ha sentado a la mesa —puntual y despiadada— a la hora en punto de todas nuestras soledades. Y no quiero leer nada más. Ni mirar nada más. Solo me consolaría atarme una camiseta al cuello, buscarlo a mi hermano Marcelo, a Jose, al Yoruga, a Nino y a Pinino, al Ale y a mi viejo, para jugar un picado, y clavarla en el ángulo de este dolor apretado, sordo, y gritar el gol abrazados como chicos.
Si la ceniza es de leña
Yo quiero ser tiento, raíz de vidala
Si la tinaja es de barro
Yo quiero ser sueño chayero que canta
¿Cuánto habrá de durar este día sin sol? ¿Cuántas noches habrá de retornar esta hora sin tiempo, cuánto la pesada penumbra de este cielo sin estrellas? ¿A qué altar habremos de acudir para decirle gracias otra vez, con tanto que todavía teníamos para agradecerle? ¿Cuántas veces habremos de reprocharle, tirándole del pelo, “Dios, por qué no te ayudaste”?
Vidalita de mis noches
Estrella perdida dentro de mi alma
Quiero el río de mi tierra
Serpenteando días de pan y esperanzas
No sé si hace falta que lo diga: amaba a Diego. Lo amaba del único modo en que esa palabra merece la estatura de su nombre. Lo amaba sin condiciones. ¿O acaso hay otra manera de amar? No. Todas las demás son variaciones del mercado. Otro, de inmenso apellido, solía decir: “Si yo fuera millonario, me compraría una villa”. Le decían, claro, “el Loco”. Y hablaba la misma lengua que Pelusa. René se hubiera comprado una villa. Diego, la llevó a todos lados, ensució con el barro de Fiorito castillos y templos, banquetes y palcos, y todas las alfombras del poder, que jamás lo sintió uno de los suyos, porque fue siempre el mejor de todos los nuestros.
Vidalera como el grito
De la plañidera copla de mi raza
Vidalita de mis noches
Estrella perdida dentro de mi alma
Buen viaje, Diego. Ojalá caiga, cuando llegue la hora, cerca del potrero donde andarás jugando —con los dioses que ya no tenemos— el partido de todos los tiempos y me dejes llenarme, con vos, la boca con el gol que sueño desde siempre.
Noviembre/2020