

Por Fidel Maguna
Para Beto Steinmann
Tiene, desde media mañana, lo que se conoce como un cosquilleo. Él, probablemente el mejor cuentista de su tiempo, a menudo aplica la jerga de Alcohólicos Anónimos (sus clichés, sus infinitos lugares comunes) a su vida cotidiana. Y hoy, durante el almuerzo, le dice a su mujer: «me vino un cosquilleo». Ella, una buena poeta, sabe que cuando él tiene un cosquilleo es mejor no preguntar; acepta que sus conocimientos sobre la mente y el espíritu de los hombres no sirvan, en estos casos, para nada. Y sólo dice: «bueno». Después de almorzar (él apenas probó bocado) ella prepara, en silencio, una jarra de café que deja sobre la mesada de la cocina, por las dudas, e intenta regresar a su trabajo (está escribiendo un poema sobre un poeta chino) al otro extremo del comedor.
Él sigue sentado frente a un plato de merluza con puré casi intacto y a un vaso vacío de agua, tomándose la frente con sus dos manos y pensando, si a eso puede decírsele pensar, en un mantra que a un compañero de A.A. le da resultado para sobrepasar sus propios cosquilleos: «no soy mis pensamientos, no soy mis pensamientos, no soy mis pensamientos». Pero la repetición de esa frase no logra silenciar lo que en la jerga se conoce como la voz del borracho, como la voz del otro, o simplemente como la voz. Esa voz le está diciendo cosas terribles que atañen a su buena mujer, con la que convive hace poco tiempo, a su ex mujer, a su madre, a sus hijos, al clima, a otros escritores, a la guerra en Irán, a los periodistas, a su padre y, claro, a sí mismo. Sobre todo a sí mismo: al que es ahora (un abstemio que hace un año no escribe más que cartas) y al que fue antes, en la otra vida.
Ella, que no logró concentrarse en su poema, finge que escribe, de espaldas a él. Se muere por hablar. Tuvo todo tipo de problemas, pero ninguno relacionado con el alcohol, y su cerebro, en comparación al cerebro de él, está sano. No hay voces disociadas, al menos no tan gravemente disociadas como las suyas y nunca, salvo rarísimas excepciones, sintió deseos de matar a nadie. Le gustaría decirle: recordá que en W., a las dos de la tarde, hay reunión. Le gustaría decirle: dejame trabajar. Le gustaría decirle: en tres días nos vamos a París, no vayas a arruinarlo. Le gustaría decirle: qué mierda te está pasando. Le gustaría decirle: no estabas así al despertarte, no vas a estar así mañana, ¿qué sentido tiene todo esto? Le gustaría decirle otras cosas que no dice. Ella, que nunca sintió un cosquilleo, sí puede meditar (meditar en serio y no repetirse, monomaníacamente, una frase que le enseñó un ex ladrón de autos) y eso hace durante cinco, diez minutos, liviana, con los ojos cerrados.
Cuando termina su meditación (en la que no hubo mantras, sino una serie de imágenes abstractas, de colores claros sobre un fondo muy oscuro) abre los ojos y gira, lentamente, la cabeza. Él sigue en el mismo lugar, en la misma posición, mascullando la misma frase, con los ojos exageradamente abiertos. La meditación, en ella, dio sus frutos: dejó de sentirse irritada con su presencia (aunque preferiría estar sola y seguir trabajando) y dejó de pensar en frases que le diría y que no le dice porque teme que la precaria calma que consiguieron se quiebre, de que todo (como en algunos de los mejores cuentos de él) explote en mil pedazos.
La meditación, si aquello puede ser considerado meditación, en él no hizo más que profundizar su malestar. Su propia voz sigue repitiendo la misma frase y la otra voz, la voz del otro, la voz del borracho, está ahora maldiciendo una carta que escribió antes del desayuno, cuando el cosquilleo todavía no había invadido su cuerpo: en esa carta le decía a otro miembro de A.A. (un veterano escritor neoyorkino al que no conoce personalmente) que no tuviera miedo, que era normal que al principio de su recuperación no sintiera deseos de escribir, que él hacía más de un año que no escribía más que cartas y algunas reseñas pero que no le importaba, porque estaba feliz de seguir vivo, y sobrio, y que eso era lo más importante: no levantar la primera, le decía, no levantar la primera copa y asistir a las reuniones y estar agradecido con el poder superior por el simple hecho de seguir en este mundo. La voz, ahora, maldice esa carta, maldice la jerga de A.A. y también su propia sintaxis, maldice no poder sentir lo que dijo que sentía, maldice a ese ignoto escritor neoyorkino y el insulso cuento que le envió junto con su carta.
Pero, como sabe cualquier borracho, esa voz tiene la capacidad de olvidar rápidamente las cosas (por más serias que parezcan) para dar inicio a una nueva maquinación y adquirir, de un segundo a otro (y por esto algunos la llaman, también, la voz del monstruo) una nueva forma. Pasa así, todavía en la misma posición, del resentimiento a la más profunda preocupación, al miedo. Lo asusta el viaje a París, lo asusta no poder cumplir con las expectativas de ella, lo asustan los aviones y la idea de tener que conversar con desconocidos, con su editor francés, con su traductor francés, con los poetas franceses amigos de ella, lo asustan las lecturas públicas y el olor a alcohol que habrá, seguramente, en cada espectador de las lecturas públicas. Su boca, por primera vez en cinco, diez minutos, deja de mascullar; junta los molares, saca las manos de su frente y se levanta de la silla. Ya no hay voces disociadas, solo hay una, y pide una sola cosa.
Ella lo ve pararse. Va y viene por el comedor, levantando papeles, desacomodando libros, hurgando los bolsillos de las camperas que cuelgan de un perchero. «¿Qué buscás?», le dice. Es una pregunta sencilla, pero él tarda en responder. Va a la cocina, vuelve al comedor, se golpea la rodilla contra el marco de una puerta, cierra con fuerza los ojos, contiene un insulto, bufa, al fin dice: «las llaves del auto». Ella acomoda la pluma sobre su cuaderno en donde intenta escribir el poema sobre el poeta chino (un poeta chino que está en el medio de un bosque terminando de escribir el único poema de su vida) y va en busca de las llaves, que están en su cartera. Se las da y siente que la mano de él está helada.
*
Maneja sin prestarle atención al cielo, no ve que está por desatarse una tormenta. Olvidó los cigarrillos. Prende la radio y la apaga. Intenta pensar en las cosas buenas, más que buenas, que le están pasando: el éxito de sus libros en su país y en el extranjero, la beca Guggenheim (es la primera vez en su vida que no tiene que preocuparse por el dinero), su nueva mujer, el milagro de la sobriedad. Pero los buenos pensamientos no hacen mella en él, no interfieren en lo más mínimo con el malestar que comenzó, sin motivo aparente, tres o cuatro horas atrás. En sus catorce meses de sobriedad tuvo que soportar varios cosquilleos, pero nunca habían durado tanto tiempo.
Después de cuarenta kilómetros en los que no fue consciente del paisaje (ni de los restos de nieve en las copas de los pinos, ni de los relámpagos en el cielo negro) aparece W., un pueblo que no le significa absolutamente nada y en el que apenas estuvo dos o tres veces. Serán veinte manzanas amontonadas a un costado de la ruta, con casas sencillas, pero no tan sencillas, no tan pobres, como en las que él vivía cuando era niño. Toma una rotonda y entra al pueblo, sin reparar en la fila de hombres que esperan junto al portón de un aserradero.
Recorre las calles de W. (alguien le dijo, tiempo atrás, que en la iglesia frente a la plaza, todos los días a las dos de la tarde, funciona el grupo local de A.A.) y no encuentra lo que está buscando; se detiene dos o tres veces para preguntar dónde está la plaza, pero no tiene la fuerza necesaria para bajar la ventanilla. Tampoco se decide a estacionar frente a ningún quiosco para comprar cigarrillos, no se anima, tiene la sensación de que sería incapaz de pronunciar palabra.
Está perdido. Pasa tres veces por la misma esquina, en la que hay un bar. Por primera vez durante su breve viaje le presta atención, detenidamente, al exterior. Es un bar de pueblo, común y corriente, pero en este momento le parece un bar extraordinario. No importa que la puerta esté entornada y las ventanas tapadas por grandes calcomanías (una copa en la que se baña una mujer desnuda, un vaquero fumando un Lucky Strike, un cartel que no le interesa leer) porque puede imaginar su interior perfectamente: desde el auto, sin necesidad de cerrar los ojos, puede verse a sí mismo entrando, sentándose en la barra, pidiéndole al barman un trago (dos tercios de gin, uno de tónica, un gajo de limón) y entablando conversación con un hombre (puede ver su rostro, puede oírse preguntándole por los arroyos de la zona, puede oír su respuesta, puede sentir su olor a cerveza) y puede verse, claro, tomándose el trago y pidiendo otro. Y entonces, cuando el calor del primer trago imaginario empieza a subir del estómago al pecho (para seguir subiendo con el segundo, lo sabe, del pecho a la cabeza) cesa el cosquilleo que lo acompaña desde la mañana. Es un momento hermoso y terrible en el que siente, de nuevo, una conexión directa con su espíritu.
Tiene, probablemente, lo que en A.A. llaman borrachera seca o borrachera fantasma. Pero él ya no piensa en esos términos. Simplemente arranca el auto y sigue recorriendo las calles del pueblo. Mientras maneja, el bar de su cabeza se confunde con otros bares, y el desconocido bebedor imaginario se transforma en un amigo suyo al que quiso mucho, un escritor que murió hace poco y con el que pasaban días enteros en bares como ese (en verdad eran muy distintos, pero él imagina que eran idénticos a ese) cuando todavía no eran conocidos, cuando los cuentos de él y las novelas de su amigo todavía estaban en estado de promesa.
Inesperadamente, sin buscarla, aparece la plaza. Está completamente vacía y en el cielo negro siguen los relámpagos, pero todavía no llueve. Estaciona el auto y se baja. Cree que ya no siente miedo. En la vereda, milagrosamente (es la clase de milagros que le suceden sólo a los borrachos, aún a los borrachos fantasma) encuentra una máquina expendedora de cigarrillos y encendedores. Mete la moneda y la máquina hace lo suyo; después cruza la calle, quitándole el nylon al paquete, y fuma el primer cigarrillo en una esquina de la plaza. Mira a su alrededor y no encuentra nada parecido a una iglesia ni a un local de Alcohólicos Anónimos. Son las dos y cuarto de la tarde, pero ya no le preocupa la reunión. Está seguro de que si lo intenta podría pensar, por primera vez en todo el día, en literatura; está seguro de que si estuviera en su casa, frente a la máquina, podría, por primera vez en más de un año, escribir un cuento.
Fuma el segundo cigarrillo (cree que lo disfruta tanto como en los viejos tiempos) sentado en un banco de la plaza. No se da cuenta de que empiezan a caer, pesadas, las primeras gotas. Se impone pensar en las cartas que Chéjov envió a su madre antes de morir, en Chéjov leyendo guías ferroviarias en su balcón del hospital de tuberculosos, en Chéjov preguntándoles a los enfermeros por los horarios de partida de los barcos, en Chéjov postrado recibiendo la visita de Tolstoi. Enumera muchas otras escenas de la muerte de Chéjov, pero no puede pensar en Chéjov, no puede sentir nada relacionado con Chéjov, ni con los cuentos de Chéjov, ni a sí mismo (ni al que es ahora, ni al que fue en la otra vida) leyendo los cuentos de Chéjov. En el fondo sabe (y esto comienza a aterrarlo) que no hace más que pensar en su propia muerte, en su precario estado de salud, en el inminente final de su estadía en la tierra. Entonces siente un aguijonazo frío en el interior de su cabeza, a la altura de la frente, y después un entumecimiento en la nuca.
De pronto (y esto también puede considerarse una especie de milagro) cae una gota en la brasa de su tercer cigarrillo, lo apaga, y un momento después empieza el diluvio. En cuestión de segundos queda completamente empapado. Con una lentitud exagerada camina hasta el auto. No se apura en sacar las llaves, ni en abrir la puerta, ni en entrar y encender la calefacción. Tampoco se apura en conducir hasta el bar, bajo la lluvia más poderosa que ha visto en su vida. Le explota la cabeza y ya no piensa en la muerte de Chéjov, ni en la suya, ni en nada por el estilo.
*
Ella sí había estado atenta a la lluvia. Desde la noche anterior, cada cierto tiempo, se asomaba a la ventana para mirar el cielo. Prefería reprimir los malos presagios y no pensar en los riesgos que él corría manejando en la tormenta. Lo imaginaba, por el contrario, en la reunión de A.A., tomando café, con la calefacción encendida y terminando de quitarse eso imposible de definir (y para un no alcohólico imposible de entender) que él llama el cosquilleo. Pensar así, naturalmente, le permitía estar trabajando en sus poemas. El bosque que rodeaba a su poeta chino se había expandido y ella misma, durante un rato (en un par de versos que luego tachó) había estado en ese bosque, escondida en la copa de un árbol, mirando al poeta chino escribir el único poema de su vida. Pero después sintió que no tenía nada que hacer allí y puso un punto, dejó un espacio en blanco, y comenzó una nueva estrofa (que no tardaría en transformarse en un poema aparte) en la que hablaba de un caballo.
A ese caballo le gustaban las mismas cosas que a ella. Por un momento creyó que ese caballo era ella, pero después entendió que no, que ella era ella y que el caballo era, simplemente, un caballo («un caballo tártaro», le susurró una voz) y que ese caballo tártaro era suyo («y nada más que tuyo»). Entendió que esa nueva estrofa no tenía nada que ver con el poeta chino y entendió también (y lo aceptó, sin más) que ese nuevo poema, en el fondo y por motivos que no le interesaba explicarse, hablaba de la muerte.
Y ahí está ella, junto a su caballo tártaro recorriendo un sendero que conduce a un cementerio, cuando oye sonar el teléfono. Son las cuatro y media de la tarde, llueve a cántaros y sabe, instintivamente, quién está llamando. Va a la cocina y levanta el tubo: es él, que dice «hola» y se queda en silencio. Ella puede escuchar, de fondo, una voz grave, masculina. No responde, él sigue: «No encontré el lugar de la reunión, entré a un bar, pedí un trago, pero no lo probé: está acá, encima de la barra». Él se vuelve a quedar en silencio y ella vuelve a oír esa voz de fondo y entonces sí responde, con el tono más seguro que puede articular: «No vas a tomarlo», le dice, «volvé a casa, amor, subí al auto y volvé a casa».
Él cuelga, ella también. Ahora sólo oye el sonido de la lluvia que azota la ventana de la cocina. Lo intenta, pero no puede ver nada del exterior, está tan oscuro que parece de noche. Tal vez esa oscuridad la lleva a pensar en el océano, en un avión sobrevolando el océano, en islas desiertas, en un náufrago que nada hacia un bote salvavidas.


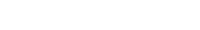
Notable.
¡Qué buen cuento! Hoy me contó mi hermano que Carver se murió a los quince meses de haber dejado el alcohol, yo no me acordaba. En este cuento van catorce…
Lo que comentó Minou, sería un buen dato para poner de epígrafe. Reconstruye una dimensión inaccesible para un lector ignorante.