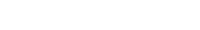¡Ahmeeed! ¡Ahmeeeed!

Por Ciro Korol
Crecí en un edificio de viviendas sociales a las afueras de París. Los monoblocks marcaban el perímetro de un gran rectángulo a cielo abierto en cuyo centro había una cancha de fútbol. El piso era de baldosas llenas de manchitas negras y blancas. Los arcos no tenían red, cada vez que me metían un gol tenía que ir a buscarla lejos. Así que aprendí rápido a volar, achicar y tapar penales.
Al lado de la canchita había unos caños despintados donde los vecinos colgaban las alfombras cuando empezaba la primavera. Con una varilla de mimbre las azotaban. El eco de los golpes se expandía como las ondas en un estanque cuando cae una piedra, ascendía por los balcones del edificio comunal, espantaba a las palomas en lo alto de los álamos y a mi tío le venía el recuerdo de los bombardeos.
Recuerdo a mi padre sacudiendo el polvo acumulado en el invierno francés, junto, también, con su cólera. Continuaba golpeando mucho después de que ya no quedaba una mota de polvo en la alfombra. Mi padre, por sus compromisos como imán, no participaba del backgammon, ni siquiera jugaba a las bochas como los demás hombres mayores que pasaban las tardes en los tableros de backgammon o sosteniendo pesadas bolas. Los jóvenes se apelotonaban junto a unos álamos plateados, cuyas hojas llegaban casi hasta el sexto piso, donde estaba mi madre en la ventana. Los oíamos rapear mientras jugábamos a la pelota. Otras veces, ellos metían las manos en sus buzos canguro y susurraban como las hojas de la alameda con el viento.
Las mujeres bajaban poco. Se asomaban a los balcones a colgar la ropa, o nos avistaban inmóviles como palomas desde los alféizares. Cada tarde, cuando los últimos rayos señalaban la hora de la oración, se escuchaba el alarido de mamá.
Todos los partidos jugados fueron uno, como si hubiéramos jugado uno solo, interrumpido por noches y mañanas en que hacíamos cosas como comer, hacer los deberes, dormir, juntar moneditas en la alcancía, ir a la mezquita, a la escuela, al supermercado, beber jarabes espantosos cuando venía la fiebre y, siempre, reanudar el juego.
Soñábamos con llegar a primera y levantar la copa. No cualquier copa: La Copa. La que habíamos visto a Zinedine Zidane besar con tanto orgullo en el 98.
Desde la ventana del sexto piso del edificio comunal que mira hacia el este, iluminada por el sol de la tarde se asomaba mi madre, chiflaba y luego se oía: “¡Ahmeeed! ¡Ahmeeeed!” y era como despertar de un sueño. Las palomas se asustaban y volaban en círculos hasta aterrizar cerca de los viejos que jugaban al backgammon.
Yo le gritaba a mi madre que ya subía, pero no le sacaba los ojos a la pelota, no podía dejar de seguirla por toda la cancha, invitándola a mi arco, y aunque jugaba para los míos y debía querer que ganemos, adoraba que mis compañeros pierdan la pelota y los rivales avancen hacia mí, hacia mi arco, a todo tropel, como jinetes de una caballería a la orden de ataque, y que el tiempo se detenga, y yo me sienta todo entero un escudo. ¡Qué me vienen con Aquiles! Ahí vienen ellos galopando hacia este vacío que se agranda detrás de mí, y de repente… La mirada del enemigo en mis ojos. Desenfunda su pie. Dispara. Mis manos son todo mi cuerpo, y vuelo.
Cuenta mi tío Abdul que desde los albores de mi vida yo sentía una fascinación por el fútbol. Según él, mi carrera de arquero comenzó en una de las puertas del apartamento que comunicaba el comedor con la alcoba de mis padres. Yo me ponía bajo el marco y mi tío me probaba con una pelota hecha de medias. Cuenta el tío Abdul que de tanto tirarme al rincón terminé rompiendo la puerta corrediza. Luego vino ese patio enorme con esa cancha y la infancia fue un partido interminable.
Claro que hubo tardes distintas, extraordinarias, ya sea porque alguna noticia sobrevolaba las conversaciones, como cuando Francia ganó la Copa en el 98, o cuando cayeron las Torres, o bien porque algo pasaba en nuestro pequeño mundo: como la tarde en que el amigo del tío Abdul perdió aquella partida de backgammon.
Karim Ben Al Jazir venía en su coche reluciente desde el centro, sólo para jugar con sus viejos camaradas de la aldea argelina.
Dios sabe lo que es un buen albur, y yo lo tuve. De qué otro modo se explica que Karim Ben Al Jazir, tan lentes ahumados, habano en la boca, modales elegantes, tuviera semejante mala suerte con los dados que perdió cuando iba ganando 6 a 0 contra uno que le hizo backgammon y de un batacazo le ganó el partido, y sonrió jactancioso, con sus dientes de lata, ante el sultán argelino, mientras este se lamentaba en silencio.
Karim Ben Al Jazir se alejó entonces del alborozo de los amigos a fumar su derrota junto a nuestra canchita. Se sentó en un banco y se quedó mirándonos para distraerse.
Pasaron los años desde aquella tarde, tuve varias finales, definiciones por penales, la Liga de Campeones ganada con una atajada impresionante en el último minuto, y la reciente final del Mundial. Pero el partido de mi vida fue el de aquella tarde, cuando el azar puso al amigo del tío Abdul, Karim Ben Al Jazir, justo ahí. Hasta el día de hoy, nadie volvió a hacer backgammon en el patio del edificio comunal.
Desde que el tío Abdul mencionó que el próximo viernes me probarían en un gran club del centro, supe que era mi chance de salir de allí, sacar a toda mi familia, traer a los parientes del Magreb, y quizá salir en primera plana.
Pero cuando el tío Abdul le contó a mi madre y ella se lo dijo a papá, una gran tormenta se desató. La puerta corrediza y plegable, que cuando era casi un bebé usaba como arco, continuaba rota esa noche en que mis padres discutieron como si de un problema teológico se tratase: ¿El balón o Alá? ¿Orar o gozar? ¿Viernes de mezquita o Paris Saint-Germain?
Yo mismo no sabía lo que significaba ni hasta qué punto mi destino era rehén de la decisión de mis padres. Y después me vienen con lo del libre albedrío: pegó en el palo, y entró. Pudo haber sido también palo y afuera.
Cuando a mi padre se le agotaron los argumentos se desabrochó el cinturón. Yo me aplasté contra la almohada, inútil sordina para los quejidos de mi mamá.
Aquel viernes me levanté con la frente hirviendo, nunca la volvería a ver a mi madre tan asustada, si hasta ella, que jamás había confiado en los médicos, se convenció de que debían llevarme al hospital de urgencia. Así fue como mi padre se creyó que estaba enfermo.
Aquella tarde viajamos casi dos horas hasta llegar al club, parecía mentira que vivíamos en la misma ciudad. Me acompañaba mi tío Abdul, que había tenido la genial idea de prestarme sus guantes de pintor, así tenía algo más rugoso con qué frenar los pelotazos. Eran negros y con un montón de pelotitas blancas de plástico que se adherían a todo. Me acuerdo como si fuera hoy. En el tren me sentía Spiderman con esos guantes, trepando por los caños del vagón y haciendo piruetas hasta que mi tío me pegó un reto. “No vas a querer quebrarte un dedo ahora y todo esto va a ser en balde. Sentate acá y mirá por la ventanilla”.
A los costados de la vía pasaban paredones pintados con grafitis, algunos decían cosas en árabe que me hacían acordar a lo que rumoreaban los jóvenes en el patio del edificio comunal. Me debo haber quedado dormido porque de repente llegamos al club.
Un guardia nos frenó en la puerta y nos revisó de la cabeza a los pies. Literalmente nos hizo sacar los zapatos y a mi tío hasta su kufi.
Entramos en la cancha. Éramos los primeros en llegar, eso era bien típico del tío Abdul (y de toda la familia de mi madre). Si no estaban antes que todos sentían que habían llegado tarde. Poco a poco fueron llegando los protagonistas, los otros chicos que se iban a probar, el entrenador y hasta Karim Ben Al Jazir entró con su paso lento y elegante como si fuera un emir montado en un camello. Mi tío lo saludó con una exagerada reverencia y el señor Al Jazir se acomodó en el banco de suplentes sin dejar su habano entre los dedos.
Todos los otros niños brillaban en sus relucientes camisetas y se ataban serios sus espuelas Nike, obviamente que los que iban de arqueros llevaban guantes algodonados con olor a éxito. No como los míos que ahora me parecían grotescos: me sobraban unos cachos de tela donde terminaban mis dedos, tenían manchas de pintura roja que parecían sangre y un pestilente olor a aguarrás que todavía siento. Estaba por llorar, quería desaparecer, que alguien me sacase, mi mamá o Alá, e irme hasta la mezquita donde mi padre ya estaría congregando con su voz de laúd atardecido.
Debe haber sentido algo de esto ese joven entrenador que según supe después era amigo de la infancia ni más ni menos que de Zinedine Zidane. Se debe haber olido algo, porque cuando me llamó para reemplazar a un arquerito que se había comido cuatro goles en un santiamén, me dio unas palmadas en el hombro: “¡Dale, es tu chance!” dijo, y luego me deseó suerte en mi lengua madre. Ese fue el puñetazo de confianza que me hizo volar y atajar un disparo tras otro.
Los años que siguieron fueron una trayectoria más que una vida. Pueden ser relatados con un gráfico que muestre los campeonatos obtenidos, los penales atajados y las largas rachas con la valla invicta. En paralelo hay otro gráfico en el que se visualizan los recibos favorables de la cuenta bancaria, los millones de camisetas vendidas con mi nombre atrás, las transacciones realizadas a diversas organizaciones del Cinturón Magrebí.
También pueden ser narrados con la colección de notas periodísticas que mi madre llevó, en una carpeta verde, hasta su último día.
A medida que pasaban los años, los títulos me importaban cada vez menos. Cuando por fin me convocaron a la selección francesa, me alegré, pero un momento después me pareció intrascendente. Los arqueros no somos mártires y el mundo es una mierda. Ganar o perder un partido ya no me importaba más. Entonces resultaba liviano hacerlo con alteza.
Una vez por año regresaba al patio donde había crecido. La eterna partida de las tardes era disputada ahora por otros niños. Eran más canosos y encorvados los viejitos que jugaban al backgammon. Y algunos de los jóvenes junto al tronco de los álamos (cuyas hojas más altas habían alcanzado la altura del edificio) eran mis propios amigos de la infancia, que ahora llevaban aros, barbas y camperas de cuero. Me hubiera gustado poder entrar y ver mi patio entre los edificios comunales como lo hacían las palomas, que inadvertidas se acercaban a unos y a otros sin que nadie modificara nada en su actitud.
Me hubiera gustado, porque cuando yo entraba al patio, se interrumpía su tierna naturaleza. Como esas ciudades que de tan turísticas se vuelven una caricatura de lo que una vez fueron. Los niños corrían a pedirme autógrafos y me sacudían a preguntas. El tío Abdul se abalanzaba a darme un apretón de manos y me llevaba hasta donde sus amigos. Ahora mi llegada hacía esperar a los dados. El tío Abdul les contaba una y otra vez la historia de cuando era un bebé y atajando rompí la puerta corrediza que conducía a la alcoba de mis padres; o aquella tarde en que me subieron la temperatura con compresas para engañar al autor de mis días y llevarme hasta el centro, a la prueba del Paris Saint-Germain. Y hasta un viejito, que tenía toda la dentadura de chapitas y unos ojitos que brillaban tanto como sus dientes, se jactaba de ser él el responsable de mi exitosa carrera. «Porque fui yo, y no otro, quien le hizo aquel histórico backgammon ni más ni menos que a Karim Ben Al Jazir, aquella tarde que cambió tu destino», decía, y hasta bromeaba con que una parte de mis millonarias ganancias le correspondía a él.
Llegado este punto, el tío Abdul alegaba que en tal caso se lo debíamos todo a los dados y a esa seguidilla de doble seis irrepetible. Entonces todos bajábamos la vista hacia el tablero, donde vibraba la frágil fortaleza de la suerte, alguien tomaba los dados y tanta filosofía cabía de pronto en un puño que se abría al voleo.
Ellos contemplaban el tablero como un techo en el cual refugiarse, un punto de atención tan monótono como imprevisible. Yo aprovechaba para deslizarme por fuera de la ronda e ir adonde estaban mis amigos. Cuando gané la Liga Francesa me recibieron con un enorme grafiti en el que atajaba con alas de halcón; debajo pusieron una conocida proclama árabe.
Desde ese día algo cambió, como si el hecho de tenerme en una representación espectacular nos alejara. Se instaló una distancia que estaba mucho más allá de las palabras, residía en el tono de voz, en la solemnidad de algunos gestos; y una torpe condescendencia que me hacía acordar a cómo mi tío se inclinaba ante Karim Ben Al Jazir. Igual, seguiríamos compartiendo el mismo ajuar de ilusiones, esa hermandad que estaba más allá de los éxitos o los fracasos.
Cada pequeño hecho me trajo hasta este estadio colmado. Lo que pasó en cada minuto de cada partido hizo que hoy esté aquí. Desde aquella tarde en que Karim Ben Al Jazir perdió estrepitosamente en el backgammon, o incluso antes, cuando jugaba con mi tío bajo el marco de la puerta plegable, y más atrás también, cuando en la década del sesenta, más de veinte años antes de mi nacimiento, unos urbanistas parisinos bocetaron en el centro del cuadrado formado por los edificios comunales una canchita de fútbol. Y si se quiere, todo esto comenzó en un tiempo anterior, sobre otro suelo cuando mi abuelo, después de arriesgar la vida por la independencia, decidió que Francia era un mejor destino para mi padre.
Antes de salir a la cancha alguien comentó furioso que Zinedine Zidane estaba en la tribuna con una campera verde y blanca. Yo estaba tan aturdido al pisar el césped que entoné los primeros versos del himno de Argelia hasta que sentí un pisotón en mi pie derecho. Era Toumanté, indicándome que no era ese el que teníamos que cantar.
Estoy jugando la final de la Copa del Mundo. Las tribunas están llenas de gente. Las pantallas en todo el planeta están encendidas, miles de millones de personas suspenden por un rato su domingo para vernos jugar. Siento el poder que hay en mi cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la punta de mis guantes, que ahora no sobresalen de mis dedos, pero de dónde viene entonces este olor a aguarrás.
El partido es una larga tregua hasta que en el minuto 86’ uno de los delanteros argelinos se cae en el área y el árbitro, en vez de darle el penal, cobra falta en ataque. Cuando el jugador de Argelia protesta el referí no duda en mostrarle la segunda amarilla y afuera. Se quedan sin su delantero estrella para el alargue. La palabra robo sobrevuela la cancha; un gol injustamente anulado a Argelia y ahora esta expulsión arbitraria en un momento clave son demasiado para un partido de esta magnitud. Los argelinos, desesperados, empujan a los franceses y prepotean al árbitro.
Cuando finalmente los jugadores de ambos equipos se reacomodan coloco la pelota donde había caído el delantero. Tomo carrera para darle un tremendo zapatazo y ponerla justo en la cabeza de Toumanté, que sobresale como la de un rey negro en el tablero de ajedrez. Pero en las zancadas que doy hasta la pelota ocurre algo. Me parece oír que gritan mi nombre desde la tribuna, me freno con la pierna derecha en el aire, y luego la dejo caer como un péndulo para darle con el taco. La pellizco apenas con el talón y es suficiente para que ruede hasta mi propio arco.
Dicen que el sonido viaja como las ondas en una laguna cuando se arroja una piedra. Pero eso ocurre ahora con el silencio. La pelota está ingresando en mi propio arco tan lenta que parece que una caprichosa brisa la puede detener…
La pelota traspasa la línea del arco y se detiene justo antes de tocar la red.
Desde el vacío de la cámara del balón comienza a expandirse un silencio que va colmando los gajos uno a uno, el césped, los jugadores, referís, camarógrafos. El silencio se infla en la platea baja, sube por los palcos y se corona en las bocas de toda la popular. El estadio entero queda sumido bajo el silencio más grande de la historia del fútbol. Incluso los periodistas deportivos se quedan mudos. Silencio en las pantallas. Puedo ver ahora las manos en todos los países que aprietan controles para subir el volumen de los televisores, pero no hay modo de escuchar más fuerte este silencio. Nadie entiende nada. El propio árbitro se queda con el silbato en la boca. Me mira incrédulo, no hay nada al respecto en el reglamento del fútbol. En el estadio repleto, las torres de iluminación me recuerdan los minaretes de la mezquita. De repente el silbato irrumpe. El árbitro marcó mi gol. Todos los argelinos estallan en un desahogo atávico. Yo estoy inmóvil, los guantes pesan como si fueran de plomo.
Quedan 4 minutos más el alargue. Francia aún puede empatar. Los jugadores buscan la pelota adentro del arco. Mis manos sudan. Puedo sentir cada ruido.
Una gota de transpiración me cae desde la frente, epesa como el sol en un atardecer bombardeado. Bajo la vista, la gota cae hasta mis botines y ahí están las baldosas del patio comunal, gastadas, con sus manchitas blancas y negras. Levanto la vista, las tribunas están abarrotadas de gente y de banderas… Se parecen a las ventanas del edificio comunal con la ropa colgando en el viento del atardecer. El sol se marcha dorando los balcones del este.
Desde esa tribuna escucho que me gritan «¡Ahmeeeed! ¡Ahmeeeed!» Mi madre. La oración.
Me desabrocho los guantes. Ha caído el sol, es la hora de la oración. Mi madre me llama para ir a la mezquita. Ya estoy dando los primeros pasos hacia el banco de suplentes de mi edificio comunal, cuando comprendo que no es la voz de mi madre; es más de medio estadio coreando un nombre. El mío.
La última vez que la tribuna contraria vitoreó a un jugador del otro equipo había sido a Diego Armando Maradona, ese Robin Hood celeste. Levanté el brazo y saludé al público con el mismo gesto despreocupado con que le daba a entender a mi madre que ya la había oído, que por favor me dejara jugar la última atajada.