[Un encuentro con John Berger]

Un joven escritor argentino llega a Italia para conocer a John Berger. El encuentro se da en la Casa Internazionale delle Donne de Roma, donde comienzan un diálogo que se extenderá, en cartas, hasta la muerte del escritor inglés. El instante de escritura, los árboles, la narración de las abuelas y La balada del álamo carolina, de Haroldo Conti, son algunos de los puentes que Ciro Korol tendió con John Berger, los mismos puentes que ahora nos invita a cruzar a los lectores

Por Ciro Korol
Querido John
Cuando te conocí tenías 88 y dabas la impresión de estar con fuerza para rellenar pozos, en la tierra y en los relatos; se veía que todavía tenías ganas de descorchar un vino a cada cambio de viento y brindar con esperanza. Tu rostro pícaro y bondadoso reverberaba ante cada emoción, como las lagunas de los Alpes al capricho de la brisa.
Ahora estábamos en Roma. Yo había peregrinado durante mil kilómetros, haciendo dedo, caminando, colándome en los baños de trenes italianos, había dormido entre las sillas amontonadas de un bar en la playa y junto a un arroyo detrás de los alambrados. Había, en suma, después de la vendimia, viajado desde el sur de Cataluña hasta la capital italiana para que mis sueños no sean sólo sueños.
Desde que te leí por primera vez imaginaba que el mundo era un lugar mejor porque vos estabas vivo. De vez en cuando levantaba la mirada y pensaba que a esa misma hora estarías escribiendo junto a tu ventana, dibujando o juntando ramas para hacer un fuego. La llama me decía que algún día me reuniría a escucharte junto a ese fogón.
Ahora estábamos en el Palazzo delle Donne, que nos acogía con su sereno patio en el Trastevere. Mientras hablabas, apoyabas tu mano un poco más arriba de mi rodilla. ¿Recuerdas? En ese gesto yo sentía que me transmitías el cuerpo de las palabras, la parte visible del viento. Me apretabas con tu mano izquierda, una que pasaba de las acuarelas a los rastrillos. Unos dedos capaces de lubricar los engranajes de los textos y ajustar las tildes de las motocicletas, una mano que ahora me estrechaba con cariño, como un abuelo, mi abuelo inglés.
Antes de hablar, extendías el silencio sin apuro, levantabas la vista al cielo, y todo lo que pasaba a nuestro alrededor quedaba en un segundo plano: allá quedaban el periodista de La Stampa que al enterarse de mi peregrinación me habilitó una silla junto a la tuya. Allá, mientras vos remontás con tu mirada hasta alguna estrella huérfana para hacerla cómplice de nuestra constelación, allá queda mi amigo italiano que me hospedará esa noche y que además de una cámara tiene la fascinación por registrar cada momento de su vida: gracias a él nuestro encuentro quedará filmado. Allá siguen, mientras esperás las palabras, tu elegante traductora al italiano, los comensales que parlotean, el mozo que coloca un vino dei Castelli en la mesa. Entonces vos me agarrás más fuerte la rodilla, ya empieza el sonido pero aún no las palabras, como el mar que se escucha antes de verlo, mirás un instante más el cielo, el mismo de Miguel Angel, de Caravaggio, de los partisanos, hundís tu pluma en la tinta romana ¿o es un pincel acaso el instrumento de tus palabras? Y antes de bajar los ojos, ya siento a través de tu mano, en mi rodilla, las palabras que ninguna barrera idiomática puede impedir que nos brindemos.
–¿Qué consejos le daría a un joven escritor?
–Es difícil sin haber leído algo. ¿Vos escribís en…?
–En español, soy de Argentina.
–Claro, por supuesto.
–De Rosario, como el Che Guevara.
–Sí, sí –dijo con una mirada fraterna.
Ahí se metió mi amigo italiano citando a Séneca, comparando los consejos de un médico a un paciente con los de un escritor a otro que comienza; propuso que era necesario que leyeras alguno de mis escritos para que tu consejo sea válido.
Tomaste un trago de vino y ajustaste tu espalda a la silla desperezándote como un oso.
–Yo no sé si usted tiene tiempo para leer uno de mis textos –dije.
Buscaste la frase en el aire con tu mano derecha. Era como si descolgaras las palabras de un árbol, como si dejaras tu mano debajo de las frutas y con sólo rozarlas cayeran las que estaban en su punto justo.
–Yo no leo en español –dijiste y te quedaste rumiando algo. Todo tu rostro se arrugó y se relajó varias veces como ante un intrincado acertijo matemático, el cual resolviste con un gesto, el mismo gesto del que surgen en distintos idiomas las palabras “paciencia”, “despacio”, “no nos apuremos”. Me agarraste y saltamos juntos del carro de Séneca y de una supuesta manera en que se deben transmitir esta clase de mensajes.
En el video que hizo mi amigo he revisado los detalles de tus gestos, en ese preciso momento del que te hablo, recordarás que tu rostro apuntaba hacia el otro lado de la mesa. Tu pelo canoso, desgreñado, plateado, podría ser el color de la nieve allá en tus montañas o tal vez el de las primeras garzas que te anunciaban la primavera en las lagunas de la Alta Saboya. A primera vista parecías la figura clásica del sabio, tus ojos relampagueantes, tu voz espesa y calma. Pero luego, al verte disfrutar un buen vaso de vino pensé en Baco, pensé en un veterano revolucionario, y pensé en las pinturas de Delacroix que me enseñaste a mirar, pero sin duda a quien más me remitís ahora que lo vuelvo a ver en tu libro, es a esa imagen fabulosa del contador de historias que retrató Velásquez en su Ésopo. Como aquel Ésopo, querido amigo, querido abuelo, John, meneaste la cabeza y te escuchamos.
–Debes estar seguro de la importancia de lo que estás escribiendo. Eso que te está pidiendo que escribas sobre eso –con la mano abierta me mostraste la fruta–. ¿Comprendés? La importancia de eso, nada más.
Con un gesto ágil pusiste punto y aparte, con el mismo gesto con el que movías el carril de tu máquina de escribir a cada cambio de párrafo, cuando laburabas en el periódico de Orwell con quien te formaste. Punto y aparte.
–Si lo que escribís es muy criticado…
–¿Muy? –digo sin alcanzar a escuchar.
–Criticado, si la gente dice que no es bueno, bah… –con un gesto de la mano derecha los mandaste a la mierda– olvídate, vos seguí adelante.
Con tu índice te acaricias el tabique de tu nariz, pero lo mismo podrías estar tocando tu corazón para extraer de ahí la verdad que me confiaste como un talismán de madera.
–Escribir no tiene nada que ver con el éxito, tiene que ver con la lucidez.
John, ahora mirás el cielo y te tomás el mentón. A tu alrededor alguien pide una servilleta. Alguien le pregunta a otro si tiene un estudio o hace sus pinturas en la casa. El mozo trae otra botella de tinto. Vos seguís esperando que lleguen las palabras que no vienen en bandeja, vas hasta las vides a buscarlas, las pisás, las fermentás y luego las brindás como un vino y yo mientras tanto te miro. Tus ojos tienen la luz cristalina de los ojos de mi abuela. Lo veo muy claro: desde que llegué no dejo de pensar en ella, ella forma parte de nuestra trama y ahora me doy cuenta, la veo en tus ojos.
A mi lado, una ilustradora le pide a mi amigo que le envíe el video por mail. El periodista de La Stampa se echa hacia atrás para tomar una fotografía con su celular. Maria Nadotti, tu amiga y traductora al italiano es también la anfitriona de esta velada en el Palazzo delle Donne, ella está conversando con alguien al otro lado de la mesa. Una mujer mira, desde la cabecera, nuestra escena, más precisamente el punto donde se condensa el cuadro: tu mirada.
–Tratá de escribir con regularidad, todos los días. No todo el día. No, no. Una hora, dos horas. Yo prefiero escribir por la mañana, vos elegí lo que prefieras, pero hacelo regularmente. Cada día, incluso si al final del día escribís un tanto así –tu pulgar e índice indican el tamaño de un párrafo, como pidiendo un cortado–. No tiene importancia, al día siguiente será algo así –marcás un párrafo más amplio y te quedás mirándome, sosteniendo la intriga–. Al día siguiente será… ¡una mierda!– te tapás la nariz, nos reímos–. Y entonces, la próxima mañana, será ¡así! –hiciste un gesto entusiasmado con el mismo aire de niño con el que antes habías dicho “¡una mierda!”, me mostraste una hoja escrita y celebramos con una sonrisa. Carraspeás, levantás una vez más la mirada, te llevás la mano a la frente y me das la mano para que te siga.
–Okey, vos estás escribiendo sobre… no importa sobre qué; el lector está ahí, sentado ante tu mesa, leyendo sobre lo que vos estás escribiendo. De tanto en tanto, vos mirás al lector. ¿Me comprende? ¿Me está siguiendo? Siéntase en casa. Siéntase en casa conmigo, entonces…
–Como un narrador oral –te interrumpo.
–Sí, exacto.
–Que mira a la gente que está escuchando… como las abuelas.
–¡Sí! ¡Exacto! –me agarrás del hombro y festejás como si hubiéramos hecho un gol. Con los ojos llenos de lágrimas me decís– ¡Oh, yes, like grandmothers! ¡Exactly!
Luego levantás la mirada y agregás:
–Y entonces, cuando vos pensás en el lector, sabés lo que necesitás decir y lo que podés dejar ir. Con el lector tenés una suerte de conspiración.
Luego me ofrecés continuar la charla por correo.
–¿E–mail o correo postal?
–Correo postal, como las abuelas –dije, y los dos nos reímos.
Vi mi cuaderno en tus manos y escribiste la dirección de tu casa en la última página.
–Gracias por… –empecé a decir.
–No hace falta que lo digas –me estrechaste más fuerte, y me dijiste–: Creo en vos, algo en vos me hace creer en vos y en lo que vas a escribir, estaría muy mal que lo diga sin creerlo, pero yo creo en vos.





John Berger en Roma. Fotos Fran Atopos - Termini TV
Esa noche nos fuimos con Francesco a un bar de la Piazza Spagna y nos emborrachamos, era su cumpleaños y de algún modo el mío también. Cada tanto miraba la última hoja del cuaderno y veía la dirección en puño y letra de John Berger. Volvería a hacerlo muchas veces durante aquel invierno.
Su casa, que tanto había imaginado, ahora se correspondía con un número y algunas palabras que me permitían hacerle llegar una carta. ¿Qué mierda le voy a escribir a John Berger, yo que ni siquiera conozco bien el inglés, y mucho menos el francés? La complicación del idioma estaba lejos de ser la única.
Varias cartas le escribí durante los meses que siguieron:
una mirando luces de casas lejanas y comparándolas con constelaciones.
Otra desde el mar donde mueren los inmigrantes.
Una carta desesperada por la política argentina.
Y otra por el amor de una ragazza fiorentina.
Una carta en la que le hablaba de Rainer Maria Rilke.
Y una en la que le contaba un cuento.
Pero ninguna le mandé.
Quería expresarle en mi inglés rústico la admiración que me inspiraban sus textos y su coherencia. Quería ser afectuoso pero sin solemnidad. Pasó todo un invierno, y un otoño, y ya había comenzado el verano cuando la carta por fin maduró y la envíe una radiante mañana de junio del 2015, desde la capital de la República de Moldavia donde me había instalado hacía varios meses.
Desde que lo leí por primera vez percibía una fraternidad palpable entre John Berger y Haroldo Conti: John nació en el 26, Haroldo en el 25. Uno vivía entre campesinos, el otro entre pescadores. Ambos capaces de morder con la misma ternura a los lectores. Ambos coherentes hasta la médula, altos, robustos, amantes de la velocidad: las motos Berger, los aviones Conti. Uno rechaza la beca Guggenheim por parecerle inaceptable un beneficio que proviene del sistema al que critico y combato. En ese mismo año, el otro dona el dinero del premio BOOKER, que provenía de las fortunas acumuladas por el colonialismo británico, a una organización negra, socialista y revolucionaria. Durante los setentas John Berger se muda a un pueblito de la Alta Saboya para estar comunicado con el resto del mundo, más cerca del hombre común, trabajando a la par con los campesinos. Haroldo Conti es secuestrado el 4 de mayo de 1976, desde entonces está desaparecido. Hubieran sido grandes amigos. La dictadura clausuró ese encuentro; esa fotografía de cuando se conocieron Haroldo y John.
Pensé que aún era posible enviarte, junto con mi carta, un libro de Haroldo Conti, para que se conozcan.
Me sorprendió que, en aquel momento, sólo hubiera un volumen en francés y con una sola edición de 1000 ejemplares de La balada del álamo carolina, traducida en Montreal en 1984. Cuando lo compré ya era mayo y había pasado medio año desde nuestro encuentro en Roma. Yo estaba trabajando en la República de Moldavia. Y las librerías virtuales no llegaban al país más rural de Europa. Así que hice mandar el libro a la casa de una amiga en Suecia, a cuyo casamiento estaba invitado en junio.
A mi regreso a la República de Moldavia te escribí unas páginas con tinta china. Entre otras cosas, te pregunté qué árbol veías desde la ventana que está frente a tu escritorio.
Estaba por meter el libro adentro del sobre cuando abrí una vez más esa versión en francés de La balada del álamo carolina. La edición era agradable, pero faltaba el epígrafe tan atinado que lleva la versión original:
“Cerezo de mi puerta,
Si no volviese yo,
la primavera siempre volverá.
Tú florece.»
Lo traduje lo mejor que pude y fui hasta el correo. Quince días después llegó a mi oficina un sobre tamaño A4 con mi nombre escrito en tinta china. Tenía estampillas francesas y el remitente era John Berger de la avenida 11 de noviembre.
Quise seguir trabajando pero después de un rato pedí permiso y me fui a mi pensión. Cuando llegué, la casera, que se llamaba Anna Pávlovna, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, pero no pareció muy convencida. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté ante mi escritorio. Apoyé el sobre en la mesa y cuando me disponía a abrirlo sonó la puerta.
Era Anna Pávlovna que me traía un vaso de compota de cerezas que había preparado esa misma mañana. Me dijo que tenía mucha vitamina y me haría bien. Como a toda casera rusa, le gustaba husmear en los asuntos de sus inquilinos. Al ver apoyado en la mesa ese gran sobre que venía de Francia, me lanzó una mirada pícara y me preguntó si era un asunto de amor o de trabajo. Le dije que era un poco de amor y un poco de trabajo. No del todo satisfecha con mi respuesta, Anna Pávlovna bajó las escaleras canturreando.
Volví a sentarme. Tomé el sobre con las dos manos. Lo palpé. Observé a trasluz que tenía una sola hoja, se trataba de uno de esos sobres forrados con burbujas de plástico de embalar. Tenía el sello del 15 de julio de 2015. Lo abrí, me asomé, y saqué el árbol que estaba adentro.
Una hoja de dibujo, de un block. Ahí estaba la presencia de un árbol dibujado en pastel sobre un terreno. Unas palabras escritas con lápiz, sutiles, complementaban el dibujo: es un árbol de cerezas el que veo a través de la ventana desde el balcón en el cual escribo.
Al dorso, en una letra más amplia y ágil, ponía: otros mensajes están llegando. Nella está escribiendo una carta para vos en ruso.
Nella Bielski, la amiga con quien escribió Isabelle, entre otros títulos, y con quien pasó los últimos años de su vida, entre vinos, cigarros e historias, en una casa suburbana de París.
Esperé esa carta algunos meses en Moldavia, luego seguí esperando en Argentina, y en eso estaba aún en la medianoche del 2 de enero de 2017 cuando subí al tren Rosario–Buenos Aires, me acomodé junto a una ventanilla y me metí en Internet a ver el diario: John Berger había muerto.
Miré hacia arriba, me tomé la rodilla, el tren comenzó a moverse, y pensé que aun quedaban dos meses para marzo, cuando florecerá el cerezo que veías al levantar la mirada desde tu mesa de escribir. Ahora que es septiembre en Rosario… ¿son capullos esos puntos blancos que asoman en tu dibujo?
Mientras John Berger estaba vivo, era alguien que nos reunía, acurrucados alrededor del fuego, o bajo el árbol de las historias a contarnos lo que había visto al otro lado del río, pasando las montañas. Como quien narra a la tribu los secretos revelados durante un viaje.
John nos llevaba de la mano por el sendero de las vacas hasta una laguna congelada donde dos garzas (venidas desde África) anunciaban la primavera. Luego, subidos a su motocicleta, nos llevaba hasta la selva Lacandona, donde escuchábamos la voz del Subcomandante Marcos, preguntando si la bandada de garzas que había visto en el cielo de diciembre: “¿eran las suyas, señor Berger? O tal vez no eran garzas, sino fragmentos de una luna rota, hecha polvo en el diciembre selvático”.
Mientras John Berger estaba vivo nos despabiló ante el parecido de un lirio con una bailarina de flamenco. Nos hizo decir: “¡Mierda!” ante la carga de mierda de todo un año que lo contemplamos enterrar junto a su casa. (Su mierda, la de su familia y amigos). Y él allí abajo, sintiendo que le crece una ira atávica: “¡mierda!” Luego nos señaló en el montón de excrementos que se deslizaba perezosamente por la carretilla hasta caer al foso, los colores bruñidos del cuadro de Rembrandt de Alejandro el Grande con su yelmo; y además nos hizo ver que no existe el mal en la naturaleza y que una de las formas humanas para cometer actos inhumanos es tomar como ejemplo la supuesta crueldad de la naturaleza.
Mientras John Berger estaba vivo nos atrajo hacia lo visible del mundo con un empuje popular, callejero, tierno.
Mientras John estaba vivo, nos miraba de tanto en tanto a los ojos y nos lanzaba una de sus historias despertándonos a la alegría de la primavera, a la belleza de un dibujo con grafito, a las manos de los mineros, a las fotografías de peregrinos de Markéta Luskačova.
Mientras Berger estaba vivo nos daba algo más que palabras para resistir en el orden totalitario y global del capitalismo bajo el que vivimos.
Mientras siga siendo leído, esto seguirá siendo así.
Aunque ahora él narre entre los muertos. Aunque ahora, sea en los periódicos de Los Muertos, entre fotografías de Luskačová, donde nacen tus textos, querido John.
Esa mañana de verano de 2015 escuchaste que golpeaban a tu puerta.
Leíste, o escuchaste, tal vez alguien descifró mi caligrafía mientras vos oías hablar de mi abuela inmigrante que leía el futuro en las manos cuando sus propias manos estaban llenas de pasado como un tronco al cual han trepado numerosas personas.
Oíste hablar de Haroldo Conti que en el silencio de la pampa era un álamo a través de cuyas raíces se escribían las nostalgias de un pueblo.
Oíste la esperanza de que las historias desde mi voz un día se vuelvan ramas del mismo árbol que tu literatura.
En el dibujo que me enviaste como respuesta, se puede leer, bajo el frondoso árbol, a la izquierda, un nombre. No es sólo el mío. Al cerrar los ojos, se percibe en el rumor de las ramas del cerezo las voces que se reúnen bajo el árbol de historias. Miramos a lo alto, y extendemos nuestras manos abiertas, a la espera de que caigan las frutas maduras.
Te desea una feliz primavera,
lleno de respeto, admiración y gratitud,
Ciro Korol
cirokorol@gmail.com
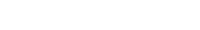

Hermosa crónica, Ciro.
Gracias. Amo y admiro a Berger.
Como diría Caetano….belleza pura !!!!!
Ciro, soy el compañero de Michele. Nos cruzamos hace muy poco por calle Urquiza. No puedo creer lo que viviste con John Berger y que tengas un original hecho para vos. Es mi escritor favorito! Padre? Amigo? Lloré la sorpresa de su muerte. Lo releo con felicidad. Me encantó el relato sobre tu papá. Saber de tus ideales que compartimos con Michele. Más coincidencias que me sorprendieron. Antonio Montesanto. Lo conocí en los 80′ Iba al taller liteario de mi tía Gloria Lenardon y de Nora Hall. Iba mucho a la casa de mi tía en su bicicleta y ahí compartí charlas. Algún día cuando esto tan raro termine, pásate por casa. Vivimos en Mitre 433 planta alta. Mich tiene su taller y yo el mío. Abrazo.