
Presentamos el sexto capítulo de esta biografía de Cesare Pavese escrita por Franco Vaccaneo y traducida al castellano por Julio Cano y Rosario Gómez Valls, con la invalorable ayuda de Antonio Pinto en la resolución de puntuales dudas respecto del texto en italiano.

CESARE PAVESE
VIDA COLINAS LIBROS
UN LIBRO DE FRANCO VACCANEO
Traducción al castellano de
Rosario Gómez Valls y Julio Cano
CESARE PAVESE VITA COLLINE LIBRI SE PUBLICÓ EN JUNIO DEL 2020, POR LA EDITORIAL PRIULI & VERLUCCA DE TORINO, ITALIA. A LOS EDITORES, AL AUTOR Y A LOS TRADUCTORES AL CASTELLANO VA DIRIGIDO EL MAYOR DE NUESTROS AGRADECIMIENTOS: EL GENEROSO COMPROMISO DE TODOS ELLOS HIZO POSIBLE LA PUBLICACIÓN DE ESTE LIBRO.
Leer acá el prólogo a la edición en castellano / Capítulo I / Capítulo II / Capítulo III / Capítulo IV (primer parte) / Capítulo IV (segunda parte) / Capítulo V
Los lugares de Pavese hoy
Podemos comprender el grado de desorientación de este imaginario retorno post mortem. El cambio ha sido profundo, un gran desarrollo urbanístico ha mutado las características de los cuatro techos[1] pavesianos, comprometiendo irreparablemente las sugerencias literarias que sobreviven aún bajo la forma de fragmentos rastreables aquí y allá, sin aquel diseño y aquella unidad orgánica que permeaban su obra. Sobre la casa natal hay una lápida firmada por “la gente de su tierra” precedida de estas palabras de El oficio de vivir:
Hice con la parte pública de mi vida lo que pude. He trabajado, he dado poesía a los hombres, he compartido las penas de muchos.
No obstante las transformaciones, este edificio conserva un valor simbólico y emocional:
Reencontrarme delante y en medio de mis colinas me conmueve profundamente (…) imágenes primordiales como el árbol, la casa, las viñas, el sendero, la noche, el pan, la fruta, etc. me son reveladas en estos lugares, también en este lugar hay una encrucijada donde hay una gran casa, con un candado rojo que chirriaba, con una terraza donde caía una pátina verde que daba a la pérgola y donde yo tenía siempre las rodillas sucias.
Escribe a Fernanda Pivano el 25 de junio de 1942 desde Santo Stefano Belbo:
Me encuentro de nuevo, esta mañana, caminando por las calles de mi infancia y mirando con detenimiento las grandes colinas –aquella enorme y fecunda como un gran seno, aquella otra escarpada y aguda donde se hacían las grandes fogatas, aquellas ininterrumpidas y acantiladas como si debajo de ellas estuviera el mar y en su lugar, en cambio, debajo, está la calle, la calle que rodea mis viejas viñas y desaparece, a la vuelta, con un salto en el vacío–. Y entonces por la mañana he recorrido esta calle y he entrevisto las colinas remotas y he vuelto de nuevo a mi infancia en la altura en que la había interrumpido.
En la campiña de la infancia se puede fundar la creación artística en su sentido mítico:
Es necesario que los paisajes vivan como personas, como campesinos y que, por lo tanto, sean míticos. La gran colina que semeja un seno debería ser el cuerpo de la diosa, en donde, en la noche de San Juan, se podían encender los fuegos con sarmientos y rendirle culto. La suave cumbre en su punto más alto, en fuga hacia el vacío, es la senda seguida por el héroe civilizador cuando, después de beneficiar a la gente, se aleja hacia otra empresa desconocida. El campo desnudo y tremendo en camino hacia el punto más alto, desolado, lejos de los árboles y las casas, una especie de altar donde descienden las nubes y se entregan a una relación estrecha con los mortales más inteligentes.
“Las langhas no se pierden” confía el primo de Los mares del Sur subiendo la colina de Moncucco, punto panorámico de Santo Stefano Belbo, desde el cual se domina todo el valle del Belbo. Este primo, Silvio Pavese, fue siempre muy admirado por Cesare, quien en una carta de junio de 1950 le hablaba en estos términos a Federica, hija de Silvio:
el único de los Pavese que ha contado algo hasta ahora y que ha sido un hombre.
La vida aventurera y vagabunda por el mundo de Silvio, en el retorno a casa, enriquecido con tantas experiencias, lo eleva a modelo para los personajes de Pavese, sobre todo de Anguilla. Con él, que había estado también en América, se ejercitaba hablando en inglés. Así, la Langhe entra contundentemente, con precisa determinación geográfica, en los primeros escritos de Pavese. En los cuentos juveniles de Ciau Masino se llega hasta Castino. Saliendo de Cossano Belbo hacia Castino se encuentra aún a mitad de camino la fuente de Scorrone (que Pavese llama Scarrone) aunque muy cambiada:
Pasaba entonces por Scarrone, a medio camino hacia Castino –alguna casa, nada más– pero en Scarrone está la fuente medicinal –Masin no supo nunca porqué se le otorgaba esa cualidad– y venían de Alba y Asti en comitiva para beber de ella.
De Scorrone se suben aún pocas curvas y se llega a Castino, sitio de colinas elevadas que hacen de parteaguas entre los valles del Belbo y de la Bormida.
Se encontró en el mes de agosto sobre las altas colinas que dividen el Belbo del valle de la Bormida. Castino es un lugar permanentemente castigado por un viento muy fuerte y desde allí se ven humos lejanos, leves, entre vapores. De noche, especialmente, parecen estar suspendidos en el cielo.
Las colinas más altas forman un escenario de gran efecto y la mirada se extiende hacia las regiones menos visibles y lejanas, cada una con su torre, silenciosos centinelas perdidos en los siglos. Hay una fotografía famosa, tomada por Massimo Mila, durante una estadía en la Langhe en 1932. Sobre un murito situado un poco más allá de la carretera hacia Costemilia estan sentados Pavese, Ginsburg dedicado a la lectura, Antonicelli y el editor Frassinelli. Esta fotografía, muchos años después, inspirará a Antonicelli los versos de la Postal a Pavese:
¡De improviso la Langhe! Y te he pensado,
Severo, amarillo, cuidadores al sol, surcados
Por grandes sombras. Allí ha nacido tu voz
El sabor de los solitarios arrepentimientos.
Meses que no nos hablamos, años, pero sólo
Por aquel robo de sangre que he sentido
Yo te saludo.
Una sombra entre nosotros que juzga severa
Nuestra privación.
La sombra a la cual alude Antonicelli es la de Ginsburg, que había muerto en la cárcel. Con Ciao Masimo Pavese se despide de una visión de la Langhe en clave picaresca, entre la ironía graciosa y lo goliárdico.
Ya en su primera novela publicada, De tu tierra[2], señala la acentuación clásica del paisaje y de los personajes que allí se mueven. La Langhe constituye también el núcleo duro con un límite dado por el Braidese entre las colinas del Monticello con forma de senos. Pavese contemplaba estas regiones durante sus viajes en tren desde Torino hasta Santo Stefano Belbo. La pequeña estación de tren de Monticello está aún como la encontraron los protagonistas de De tu tierra, Berto y Talino, cuando descendieron del tren para dirigirse a la casa de campo de la Grangia.
¿Y dónde se encuentra Monticello? –le pregunto–. De aquí no se ve. Teníamos detrás nuestro una colina, baja como una casa. Nuestra calle subía un poco y luego bajaba y me di vuelta para mirar la pequeña colina y le digo: ¿Dónde está la colina con forma de pezón? (…) Después tomamos una calle más estrecha, sin protección en sus costados, que atravesaba un prado en subida y llegamos a la casa de campo. Era grande, y lo primero que vi fue un ala del pórtico bajo el pajar y los bueyes inmóviles delante de un carro y mujeres a su alrededor.
En ese mismo año, 1941, Vittorini publica Conversaciones en Sicilia, una inmersión en un mundo campesino arcaico en la otra punta de Italia que se asemeja a lo descrito en la primera novela de Pavese. Una singular coincidencia de dos escritores destinados a cruzarse también como traductores de inglés y editores, permaneciendo siempre muy diversos y hasta en cierto modo antagonistas.
Desde la cárcel de Civitavecchia en donde estaba recluido, Vittorio Foa escribe a sus padres el 11 de agosto de 1941:
He leído y he escuchado decir cosas entusiastas del libro De tu tierra, de Pavese. Tal vez lo lea. Léanlo. Parece que no es una simple imitación de cierta moda literaria americana, sino una obra original y profunda sobre la vida piamontesa aunque influida de los modos expresivos directos y vigorosos a que nos han habituado Dos Passos y Steinbeck.
También en los cuentos la Langhe no se pierde y, por ejemplo, Cassinasco, sitio de altas colinas de la Langhe cercana a Asti, como Canelli, es el punto de llegada del cuento El mar. La inquietud juvenil que devora al muchacho campesino por fugarse no lo llevará más que a este punto, culminado en la esperanza fallida de ver el mar a lo lejos, porque los tiempos no han madurado aun y la aventura de Anguilla no se avizora. Lo importante es haber intentado tal búsqueda y sentir íntimamente la real existencia del mar:
Que el mar quedaba por aquella parte, se lo había dicho yo a Gosto. En los días de tempestad era por allí que se despejaba el tiempo y por donde el sol volvía a golpear con fuerza, como sobre un gran campo de flores, mientras en donde nos encontrábamos lloviznaba todavía. Al mar me lo imaginaba siempre como un cielo sereno visto a través del agua. La amplia senda que desciende hacia aquellas colinas no es un camino de campaña; lleva hacia fuera del valle, hacia una llanura que desciende, que tiene árboles que semejan jardines. Ya en la curva, luego de desembocar en un valle estrecho y profundo y pasando un puente de hierro, se encuentra la cabaña de la Piana, que tiene un balcón con geranios.
Para Elio Gioanola, el crítico más próximo existencialmente a Pavese, Fiesta de agosto contiene cuentos que son verdadera y propiamente deslumbrantes. Uno de ellos es, precisamente, El mar, para Gioanola una de las obras maestras de Pavese:
El mar, que evidentemente no está, representa la meta lejana, la mira a obtener y en el viaje se da el descubrimiento de la colina, en todos sus lugares recónditos, en su realidad, en sus personajes: el encuentro con la ermita, la comida consistente en higos, ciruelas, moras, el fuego como lugar de encuentro una tarde de fiesta en un sitio de la alta colina, los ejecutantes de música entre los cuales se encuentra Nuto, el clarinetista por excelencia, que devendrá su “Virgilio”; el Nuto, al cual dedicó su último gran libro, “La luna y las fogatas”. El cuento aludido, entonces, anticipa todas las temáticas pavesianas que luego encontraremos en las obras sucesivas.
El puente de hierro no existe más, pero la cabaña de la Piana que con Nuto se convertirá en el lugar central de La luna y las fogatas todavía está allí, a medio camino entre Santo Stefano y Canelli, por donde pasan los protagonistas del cuento para llegar hasta las colinas de Cassinasco, en una suerte de ensayo general para una fuga a realizar en el futuro, superadas las incertezas adolescentes.
Llegué bajo los pinos de Cassinasco en la tarde, a una hora en que Gosto debería estar ya en casa. Hice el último tramo sin pensar en nada; había una cantidad de zarzas que ocultaban todo a la vista, adelante y atrás en el camino hacia la cresta pasaban mujeres y campesinos; el sol lo tenía sobre mi cabeza y mi sombra caía sobre las zarzas. Las casas de Cassinasco eran pequeñas y negras, pero golpeadas por el sol como una iglesia. Finalmente llegué. Vi otra colina y el cielo vacío.
Las casas de Cassinasco hoy son casi todas nuevas, pero el sol es el de siempre. Existe una elevación antes del pueblo, con un bosque en la cima. En el centro del mismo se erigen tres pinos solitarios, pero no se podría decir que sean aquellos del cuento pavesiano. En Cossano Belbo, en cambio, y en la iglesita de la Madonna Della Rovere, nos conduce el niño de Historia secreta en busca del padre muerto, recorriendo nuevamente los senderos que aquel transitara en vida. La pequeña iglesia, excepcional punto de observación del Valle del Belbo, regresará en La luna y las fogatas ya que es, justamente, en este lugar que los padres adoptivos de Anguilla fueron a vivir luego de la mudanza de Gaminella:
En Cossano, en donde fueron a parar aquellos cuatro dineros de la casita, Padrino había muerto viejo, viejísimo –hacía pocos años– en una calle en donde los maridos de las hijas lo habían arrojado. La menor se había casado jovencita; la otra, Angiolina, un año después –con dos hermanos que se encontraban en el sitio de la Madonna Della Rovere, en una casita detrás del bosque.
Muy diferente es la ambientación del cuento, una página de soberbia literatura en la cual Pavese representa la simbiosis entre la iglesia, la tierra, el bosque y los demás elementos naturales con el contracanto del doloroso motivo de la muerte como trasfondo:
Ahora que el tiempo ha pasado y recuerdo aquellos veranos, sé qué quería de la Madonna Della Rovere. Un matorral de endrinos me cerraba el horizonte y el horizonte eran nubes, cosas lejanas, caminos que alcanzaba con saber que existían. La Madonna Della Rovere ha existido siempre y por todos lados, en las costas, en las crestas de los lugares, hay iglesias y conjuntos de árboles enracimados, vistos a la distancia. Dentro de esas iglesias la luz es colorida y el cielo calla (…) Si una ventana se entreabre se siente un soplo de cielo muy caliente, vivo como lo son las plantas, los sabores, las nubes. Estas iglesias en las cimas son todas así. Y siempre existe alguna más lejana, nunca vista. En el pórtico de cada una de ellas se descubre todo el cielo y se siente el aroma de los endrinos y las cañas que el camino no alcanza a aromar. Tanto vale pararse a dos pasos y saber que toda la tierra es un gran bosque, que nunca podremos hacer nuestro como si fuese un fruto. Así las cosas, los que han crecido a dos pasos poseen el sabor de aquel ambiente selvático y si el campo y la vid nos nutren es porque aflora a sus raíces una fuerza escondida. Mi padre diría que en el mundo todo viene de abajo. Yo no se de esto pero la Madonna Della Rovere era como el Santuario de las cosas escondidas y lejanas que deben existir.
Las Langhes retornan, y esta vez obsesivamente, en la novela de la despedida donde, en la primera página, el autor parece querer reunir en torno suyo, como en un abrazo final antes de la partida definitiva, los lugares y los horizontes de la infancia que, para Pavese, fue siempre la edad decisiva y fundamental, siguiendo en esto lo escrito por un autor muy amado (y traducido) por él, William Faulkner:
He aprendido (de Anderson) que, para ser un escritor, uno debe ser primero aquello que es (…) que para ser un americano y un escritor, no se necesita necesariamente adherirse de modo formal a alguna imagen americana convencional, como la ardiente nostalgia de Dreiser por los campos de maiz de Indiana, de Ohio o de Iowa o los establos de ganado de Sandburg o la rana de Mark Twain. Basta con recordar lo que se era.
“Debe existir un lugar desde el cual comenzar: después se puede aprender –me dice (Anderson)–. No importa dónde se encuentre ese lugar, alcanza con que tú lo recuerdes y no te avergüences de él. Porque un lugar desde el cual comenzar es importante tanto como lo puede ser cualquier otro. Eres un muchacho campesino; todo lo que conoces es un trozo de tierra allá en el Mississippi desde donde has venido, desde donde has comenzado. Pero aun esto está bien. También esto es América; elimínalo, pequeño y desconocido como es, y todo el resto se derrumbará como cuando quitas un ladrillo de un muro”.
Ya desde el título Pavese reclama el mito de la tierra, también en sentido antropológico. En cambio las fogatas, con las cuales en el título se relaciona la luna, arden aún en la colina no sólo como fuegos de alegría sino, también, de pena. Para la fiesta de la Madonna Della Neve de Moncucco, la colina que es más alta que Santo Stefano Belbo, estos fuegos, comunes a muchas comunidades rurales de Europa, delimitan el tiempo festivo del eterno retorno de las estaciones. Se encienden a finales del invierno, luego de las podas, para eliminar los leños viejos de las vides, mientras en el pasado se encendían para alejar la amenaza del granizo. Las fogatas son precristianas, vinculadas a los ritos sacrificiales para la fecundidad de la tierra, para conjurar la suerte adversa y la muerte. En la novela representan también el fuego que destruye: la familia de Valino, el cuerpo de Santa. Como en la Grecia clásica, los fuegos son nuevamente rito, sacrificio, purificación. Importantísimo en la novela, como ya hemos subrayado, el aporte de Nuto aparece bajo la forma de segundo actor, aquello que en la tragedia griega se llamaba el deuteroagonista, antagonista y complementario al mismo tiempo pero además, en cierto sentido, como coautor que provee a Pavese la oralidad de la historia campesina y, conjuntamente, media en la relación muy intelectualizada del escritor con el mundo de la Langa.
Cuenta Pinolo Scaglione:
Ha estado en el 49. Para escribir este libro ha venido dos o tres veces más de las habituales a Santo Stefano Belbo. Ha querido saber por mí la historia de todas estas casas: nos hemos detenido durante una caminata en una cima, el Brich di Min. Junto a ese sitio me invita a contar algo de estos lugares. Entonces, desde la primer casa que he visto, le he narrado, he contado algunas cosas de los habitantes de esa casa, he viajado hacia atrás en mis recuerdos, y luego me he detenido en otra casa, y en otra más, y así sucesivamente (…) Cesare ha tomado un lápiz y una hoja de papel: hizo un pequeño círculo y ramificaciones a medida que yo hablaba, luego hacía una línea y anotaba nombres y signos. Me ha dejado hablar de corrido y luego me ha dicho: “Bueno, por esta mañana tenemos bastante”. Tomamos nuevamente la calle y retornamos a casa (…)
Para Pavese la literatura nace cuando volvemos a pensar la realidad; es siempre la segunda vez que se comprende el sentido escondido de las cosas. Se dice que la noche trae consigo consejos y la historia nace luego de este rumiar nocturno de los materiales y su posterior visión a la luz del día.
Ha escrito Gilbert Bosetti:
El espacio es la forma a priori de lo imaginario; el narrador debe, antes que nada, representarse un escenario, después, en el interior del mismo, incluir los personajes.
El acontecimiento de La luna y las fogatas está ambientado en un área geográfica bastante restringida, al confín entre Santo Stefano y Canelli tras la colina de los Robini, (Gaminella) donde se encuentra la casita del padrino, la llanura del Belbo donde está la Mora y la colina del Salto donde está la carpintería de Nuto. Justo desde la colina de Gaminella comienza la historia de Anguilla, el huérfano protagonista de esta novela.
Era muy difusa en la Langhe la adopción, por parte de las familias campesinas, de estos niños sin padres (en dialecto llamados ventirin). Con este propósito, Pavese encargó al amigo Nuto realizar una investigación sociológica sobre los huérfanos aún presentes a fines de los años cuarenta sobre el territorio de Santo Stefano. La colina de Gaminella es, por lo tanto, una de las dos caras, con el Salto, del universo de La luna y las fogatas, circundada por un halo de misterio, imposible de conocer completamente por su amplitud.
(…) Veía a Gaminella cara a cara, que a aquella altura parecía más corpulenta todavía, una colina como un planeta, y de allí se distinguían llanuras, arbolitos, callejas que no había visto jamás. Un día pensé: deberíamos subir allá arriba. También esto forma parte del mundo.
Es, ciertamente, la colina más imponente del paisaje de Santo Stefano (“una colina como un planeta”), tan larga como para invadir el territorio de Canelli:
La colina de Gaminella, una vertiente larga e ininterrumpida de viñas y riveras, una pendiente tan insensible que, alzando la cabeza, no se le ve la cima (…) y en la cima, quien sabe dónde, hay otras viñas, otros bosques, otros senderos (…)
Muy abundante y variada es su geografía (“toda viña es mancha de riveras”) allí, sin embargo, predomina lo no cultivado y selvático; la rivera y su bosque, su respectivo cultivo, que no sólo viña sino el núcleo central, campo, prado. Repasando los textos pavesianos, ya en el cuento El mar, advertimos la presencia de esta colina:
Algunas veces pienso que si hubiese tenido el coraje de subir hasta la cima de la colina no me hubiese escapado más de casa. La noche de San Juan debía ser pasada lentamente porque ya muchas veces nos habíamos ido por la calle del Vallone y subíamos hasta el núcleo de la colina a buscar la cama de ramas para los fuegos. Sabíamos que en la cima no había prados.
En Gaminella se encontraba la casita de Padrino y de la Virgilia (“dos piezas y un establo – la cabra y aquella rivera de avellanos”), una mísera casa circundada de una porción de tierra al límite de la subsistencia física. Aquí Anguilla pasa sus primeros años compartiendo con la familia del padrino los magros recursos de la tierra. Tal cual lo reencontrará al retornar, en una página guiada por una emoción apenas contenida, ante el pasado que de improviso reaparece y que es, al mismo tiempo, un catálogo de objetos, olores, sensaciones. Han cambiado los habitantes, ahora es la familia del Valino quien habita allí, pero la miseria es la misma, con el agravante de que se deben compartir las menguadas cosechas con la patrona, la severa “madama de la villa”. En Cinto, el hijo lisiado del Valino, destinado a una existencia desdichada en el cerrado entorno de las colinas, Anguilla se ve a sí mismo en una identificación que será uno de los motivos claves del libro. Cinto, muerto hace poco tiempo, probablemente inconsciente de ser uno de los personajes claves de La luna y las fogatas, arrastra su pierna insegura entre aquellos mismos senderos. Para él, realmente, no hubo salvación; de manera bien distinta a la de Anguilla, su existencia se consumó dentro del cerco cerrado de las colinas, sin esperanza de rescate. De la descripción de Pavese resulta muy difícil localizar la ubicación exacta de esta casita. Puede ser incluso que no exista como lugar físico y que el escritor la haya creado, basándose en una de las tantas construcciones con similares características. Habiendo crecido, Anguilla desciende al valle donde, por intermedio del párroco, se colocó como servidor. Anunciada por majestuosos pinos que contrastan con los pocos árboles frutales de la casita de Gaminella, y de un exuberante conjunto de flores, “en la abundante llanura, además del Belbo (…)” está la Mora. Aquí se encuentra, inmediatamente, otra vida. En la casa grande (que existe aún sobre el camino hacia Canelli, muy cerca de la carpintería de Nuto) vivían, junto al patrón y a sus hijas, las sirvientas, los sirvientes y los jornaleros:
La Mora era como el mundo (…) Era una América, un puerto de mar. Se andaba, se venía, se trabajaba y se hablaba (…)
Las cosechas eran abundantes y alimentaban a todos, además de garantizar una cierta abundancia económica a la familia del patrón.
Me acordaba de las cenas que venían contadas en la Mora, cenas de otros países y de tiempos pasados. Pero los platos eran siempre los mismos y al probarlos me parecía volver a entrar otra vez en la granja de la Mora, volver a ver las mujeres rallar, amasar, rellenar, destapar y avivar el fuego, y volvía a sentir en la boca aquel sabor, escuchar los chasquidos de los sarmientos rotos.
Los terrenos eran, obviamente, muy extensos:
Los terrenos de la Mora iban desde la llanura del Belbo hasta la mitad de la colina y yo, habituado a la viña de Gaminella donde bastaba el padrino, me confundía con tantas bestias y tantos cultivos y tantos rostros. (…)
Después estaban las flores, extrañas plantas sin frutos, inconcebibles en la cerrada economía de la casita de Gaminella. ¿Y qué decir de la música que desde las estancias de los patrones llega a los oídos de Anguilla?
(…) Entendía que aquella música no era la música que tocan las bandas, hablaba de otra cosa, no era hecha para Gaminella ni para los árboles de Belbo ni para nosotros.
En aquellas mismas estancias se consumaban las inquietudes de las tres hermanas, frágiles figuras femeninas, ávidas de vida y de experiencias, de rasgos vagamente chejovianos. Beauty is difficult, decía Ezra Pound. Terminados para siempre los suspiros de amor, las pasiones, las vanas esperanzas y las tragedias que fatalmente conducen a insatisfechas aspiraciones, la Mora aún está allí, en la ruta hacia Canelli, deshabitada y muda. Desde las ventanas no llegan más las notas del piano que se expandían sobre el jardín, las flores y las viñas, sobre la fascinación de la juventud rápidamente perdida de Irene, Silvia y Santina. También la Mora se ha conservado casi intacta, con el bellísimo patio interno adoquinado, “la ventanita redonda que miraba hacia la colina del Salto, la torrecita de los pichones” y todo el resto (excepto la puerta de ingreso sobre la calle estatal con los dos pinos, eliminado por el ensanche de la calle). Por lo tanto, con el encanto del tiempo pasado, el contexto aparece profundamente transformado. En esta estancia comienza para Anguilla, alejado de la perdida casita de Gaminella, un nuevo capítulo de su peripecia humana en el centro de un mundo mucho más variado y complejo.
En los primeros tiempos de la Mora, a mi, que venía de una casilla y de un corral, me parecía otro mundo: era el olor de la calle, de los músicos, de las villas de Canelli, donde nunca estuve.
Y es aquí que conoce a Nuto, gracias a la cercanía de la carpintería donde construye tinas y prensas (un trabajo estrechamente ligado a la economía vitivinícola y ahora definitivamente desaparecido por la aparición de los nuevos materiales). La casa-laboratorio de Nuto se encuentra muy cerca de la Mora:
Su casa está a media cuadra sobre el Salto, da sobre una ancha calle libre; tiene olor a leña fresca, flores y virutas. Cualquiera que pasaba caminando, yendo o viniendo de Canelli, se paraba a charlar un rato y el carpintero manejaba el escalpelo o la sierra y hablaba con todos, de Canelli, de tiempos pasados, de política, de música y de los locos, del mundo.
Con vistas a la carretera de Canelli había una ventana abierta al mundo. Todos estaban obligados a pasar por ahí: a pie, en bicicleta, con el carro y los bueyes, carrozas patronales, maestrillas con sombrillas. A todos tenía algo que decir, para cada uno un discurso hecho a la medida. Es una atmósfera difícilmente imaginable hoy por el intenso tráfico automovilístico de la carretera, que poco tiene en común con la calle pavesiana. También el murito que estaba ante la casa ha sido demolido para ensanche, mientras que la ribera donde se tiraban las virutas (“…allí tiraban en cestas en la ribera bajo el Salto – una ribera de acacias blancas, de helechos y de saucos, siempre seca en verano”) no existe más desde hace tiempo, como no existe más la majestuosa glicina al lado de la casa bajo la cual se sentaba Nuto cuando recibía visitas. Durante cuarenta años posteriores a la muerte de Pavese se mantiene vivo el recuerdo, como un fuego que arde sin apagarse: un caso único de personaje literario que se vuelve testimonio vivo y custodio de un museo de extraordinario valor, mantenido inalterado el tiempo con toda su potente fascinación evocativa. La muerte de Nuto en 1990 ha, momentáneamente, interrumpido el disfrute público de este lugar de frontera entre trabajo artesanal y trabajo intelectual. Sobre esta hipótesis –la relación con la historia de la literatura, con la historia de una actividad artesanal, con la historia compleja de una comunidad– ha sido reabierta al público la casa de Nuto, ya naturalmente predispuesta para ser un museo.
Aquella que Pavese llamaba el Salto, es la colina frente a Gaminella, que bordea la calle para Canelli. Pero es distinta de Gaminella, más áspera, más seca, menos exuberante:
La colina del Salto, también sobre el Belbo, con su cima hasta donde llegaban grandes prados que allí desaparecían. Y allí en bajo también estaba toda la viña despojada, limitada por la ribera del río y las manchas de los árboles, los senderos, las casitas esparcidas, eran como los había visto día tras día, año tras año, sentado sobre el haz de leña en el fondo de la casa o sobre el muro del puente.
Canelli, la “puerta del mundo”, está cerca, a la vuelta de la curva, continuamente percibida como el último confín:
Canelli me gustaba por sí misma, como el valle y las colinas y las orillas que ahí desembocaban. Me gustaba porque aquí terminaba todo, porque era el último lugar donde las estaciones, no los años, se alternaban.
Está siempre la Canelli de El mar, de la primera aproximación encantada de los muchachos que buscaban el camino de la fuga. Al fondo de los plátanos estaban las primeras villas de Canelli:
Terrazas, jardines, balcones se veían en cada rincón y yo, al principio, los miraba, especialmente las plantas y las hojas que tenían un color nunca visto (…). Deteniéndose, desde allí a los setos, se olfateaba la viña y se veían las cañas: es esta la belleza de Canelli. Parece estar lejos, en un país distinto, la colina no es más la colina, también el cielo es más claro cuando llueve con sol, pero el trabajo de la uva es como el nuestro.
El Belbo, en cuyas aguas entonces no contaminadas se iba a pescar y a bañarse, separa netamente las dos colinas de Gaminella y del Salto, y en medio la llanura delimitada por largas filas de chopos (que Pavese llama, en dialecto, albere). También sus riberas, de ambas partes, son diferentes:
Desde la Mora se desciende más fácilmente al Belbo que desde Gaminella, porque el camino de Gaminella cae a plomo sobre el agua en medio de robles y de acacias. En cambio, la ribera de allá esta conformada por arena, sauces y cañas bajas arbóreas, de amplios bosques de árboles se extienden hasta el confín de los cultivos de la Mora.
Una pasarela que hoy no existe más comunicaba los dos mundos.
Atravesamos el bosque, la pasarela del Belbo y llegamos a la calle de Gaminella en medio de las acacias.
Sólo el tren con las viejas locomotoras a vapor, ya en desuso, interrumpe el ritmo de este mundo cerrado tras las colinas, donde el tiempo se mide según el ritmo de las estaciones. El silbato del tren sobre las vías, “que de noche y de mañana corría a lo largo del Belbo, lleva consigo la curiosidad del mundo más allá de las colinas y el deseo de la fuga, hace pensar en maravillas, en las estaciones y en la ciudad”, interrumpe como elemento dinámico el tono lírico y contemplativo de la novela.
(…) Sentíamos tras los durazneros llegar el tren y llenar el valle con su silbido viniendo desde Canelli, en aquellos momentos dejaba quieta la azada mirando el humo, los vagones (…) Fue Nuto quien me dijo que con el tren se va a cualquier lado y cuando la vía termina comienzan los puertos y las naves tienen horarios, todo el mundo es un entrevero de calles y puertos, un horario de gente que viaja (…)
La pequeña estación de Santo Stefano Belbo, a donde llegan y desde donde parten los personajes pavesianos, es hoy la misma con sus vías. Pero no está funcionando y se halla circundada de un sentimiento penoso de descuido, como un sitio fuera del tiempo, un deshecho, un barco dejado en el abandono. Pero si Anguilla piensa en fugarse, una inquietud distinta corroe a las hijas del Señor Matteo, ávidas de vida y de experiencias, pudientes pero aun no del todo lo suficiente como para figurar entre los huéspedes estables de las fiestas que se llevaban a cabo en el Nido, la casa de los nobles de la ciudad, de los verdaderos señores, un grado más alto en la jerarquía social de la Mora.
Y entonces comencé a preguntarme qué cosa debían ser las habitaciones y el jardín del Nido. De aquel antiguo palacete a donde Irene y Silvia morían de ganas de ir y no podían (…)
“El palacete del Nido, rosado en medio de sus plátanos, perfilado en la ladera de la colina” domina, con su insólita arquitectura, todo el valle. Se encuentra en territorio de Canelli y su ubicación, de difícil acceso, ha preservado la casa y los terrenos circundantes de cualquier transformación. Es uno de los itinerarios más sugestivos de los que conducen a Canelli, pasando por la fracción de San Antonio, célebre por la calidad del moscato. Pavese la llama San Antonino. Una tarde, Anguilla acompaña con el carricoche a sus emocionadísimas patroncitas a una fiesta en el Nido y la mansión, a los asombrados ojos del pobre servidor, se torna un lugar soñado, maravilloso e inapresable.
Pero cuando a medianoche entramos entre las otras carrozas en aquel patio –visto desde abajo el palacete era enorme y en las ventanas abiertas de par en par pasaban las sombras de los invitados– ninguno apareció y me dejaron solo en medio de los plátanos (…). Cuando estuve fuera lamenté no haber mirado mejor aquella sala que era más bella que una iglesia. Llevé el caballo a mano por el camino de guijarros que sonaban, bajo los plátanos, y los miré contra el cielo –visto desde abajo no eran más un bosquecito pero cada uno hacia el salto solo– y sobre la verja prendí un cigarrillo y bajé por aquella calle lentamente, en medio de los bambúes mezclados con acacias y troncos bizarros, pensando cómo era la tierra, que produce semejantes plantas.
Mucho tiempo antes Anguilla había acompañado a Irene y Silvia a otra fiesta, más popular, a cielo abierto, con baile en el escenario, de los que se realizan en los pueblos. La fiesta se lleva a cabo aún hoy en el mismo lugar: la Señora del Buen Consejo, en la fracción de Castiglion Tinella, donde hay un santuario.
Era una confusión de bancos de turrón, de banderitas, de carros y de tiros al blanco. Se oían, de tanto en tanto, los sonidos de la fusilería. Llevé el caballo a la sombra de los plátanos, donde estaban los estanques para beber. Desmonté el carricoche y esparcí el heno. Encontré a Nuto que bebía gaseosa con los muchachos de Seraudi. Estaban en la plaza, detrás de la iglesia de donde se veía toda la colina enfrente y las líneas blancas, el río a lo lejos y las casitas de los bosques. La gente que estaba en el Buen Consejo venía de lugares perdidos, y de más lejos aún, de las ermitas, más allá de Mango (…)
Mientras las dos muchachas vuelven al baile, Anguilla observa la fiesta que tiene lugar en torno a él, los olores y rumores, envidiando a los jovencitos que cortejan a Irene y Silvia, lamentando no poder estar en su lugar. En pocas páginas revive una fiesta paisana de las Langhes entre las dos guerras: uno de los pocos momentos agradables del año, largamente esperado y, por lo mismo, profundamente gozado. Muy lograda es, asimismo, la descripción del momento religioso de la fiesta:
Después Nuto fue a ejecutar su instrumento para la función en homenaje a la Madonna. Se pusieron en fila frente a la iglesia. La Madonna salía en ese momento. Nuto aguzó la mirada, se refregó las manos y embocó el instrumento. Tocaron una pieza que la sintieron hasta en Mango. A mí me gustaba en aquel espacio, en medio de los plátanos, oír las trompetas y el clarinete, ver a todos que se arrodillaban, corrían, y la Madonna salía bamboleándose del atrio sobre las espaldas de los sacristanes.
Poco después del Nido, anunciado en un camino que huele a “vineta, arrieta del Belbo y vermouth”, se encuentra Canelli, desde la cual, para quien tenga el coraje de hacerlo, se abre el camino del mundo. Como ya se ha dicho, es el lugar del confín entre dos mundos, donde uno finaliza y el otro comienza. En el valle del Belbo, encerrado entre colinas, el tiempo se mide con el calendario campesino de las estaciones, en el cual todo cíclicamente retorna; en cambio en Canelli el tiempo se mide por los años.
Canelli, para estos personajes, es todo el mundo –Canelli y el Valle del Belbo– y en las colinas, en cambio, el tiempo no pasa.
La región de Santo Stefano, por lo demás, no aparece en el relato sino por alusiones vagas a los años en los que Anguilla fue servidor. Su vida transcurre entre Gaminella y la Mora, con la presencia siempre sugerida de Canelli.
Ni yo mismo conocía a nadie en el pueblo, en mis tiempos se venía aquí (a Santo Stefano) muy raramente, se vivía en la calle, por el río, en las cosas del trabajo cotidiano. El lugar es muy cerrado en sí mismo, en su valle, el agua del Belbo pasa por delante de la iglesia media hora antes de ensancharse entre mis colinas.
Santo Stefano aparece mas nítidamente durante la permanencia de Anguilla en su retorno luego de muchos años:
Este verano he ido al hotel del Angel, sobre la plaza del pueblo, donde nadie me conocía.
Se trata de la misma situación y el mismo hotel del cuento La Langa:
Un buen día retorné otra vez a casa y volví a visitar mis colinas. De los míos no se encontraba nadie pero las plantas y las casas seguían allí, como siempre, tanto como algún rostro apenas reconocido. La calle principal y la placita resultaron mucho más angostas a cómo las recordaba, sólo de tierra, y únicamente el perfil lejano de la colina no había cambiado. Las noches de aquel verano, desde el balcón del hotel, miré a menudo la colina y pensé que, en todos aquellos años no recordaba haberme enorgullecido tanto como lo había proyectado.
Este hotel, aunque modificado, existe aún con el balcón que da sobre la plaza principal. En Ciau Masino se lo menciona con su verdadero nombre:
Masino caminó por la calle principal de Cossano. Después se sintió cansado. Entonces retornó y se sentó afuera del Hotel de la Posta, donde pidió vino.
En La luna y las fogatas, desde este mismo balcón, Anguilla observa la fiesta patronal de San Rocco “(…) la plaza era un gran desorden, el ir y venir de la gente, el mercado donde compra el cuchillo para Cinto:
¿Quieres el dinero o el cuchillo? –le pregunté. Quería el cuchillo. Entonces salimos al sol, pasamos por entre los bancos de las telas y de las sandías, en medio de la gente, en trapos extendidos en el suelo, llenos de hierros, arpones, piezas de arado y clavos (…).
Después de la fiesta la plaza queda vacía:
Terminada la fiesta y el torneo de pelota, el hotel del Angel retorna a la tranquilidad y cuando, en medio del zumbido de las moscas, tomaba el café junto a la ventana, mirando la plaza, me sentí como un alcalde que mira el pueblo desde el balcón del municipio.
Así recordaban al ilustre huesped las propietarias del hotel, en aquellos tiempos, Candida y Colomba Arossa:
Permanecía horas contemplando la plaza y los alrededores (…). Por ejemplo en la mañana se levantaba muy temprano y partía. Hacía sus paseos, después retornaba aquí, estaba toda la mañana escribiendo junto a la ventana; de tanto en tanto se levantaba y miraba (…). Llegaba aquí, apuntaba con la cámara de fotos, después, probablemente pasaba un día sin venir y luego, el día siguiente, se quedaba aquí toda la jornada.
En otra plaza del pueblo se encuentra la iglesia, tan grande como para semejarse a una catedral, sobre cuya escalinata, en el clima caldeado y enrarecido de la posguerra, el párroco pronuncia un encendido discurso contra los partisanos y los comunistas, después del hallazgo de dos muertos republicanos. También Anguilla asiste:
Así, bajo aquel sol, sobre la escalinata de la iglesia, hacía mucho tiempo que no oía la voz de un cura decir lo suyo. Y pensar que, de niño, cuando la Virgilia me llevaba a misa, creía que la voz del sacerdote fuera algo semejante a un trueno, como el cielo, como las estaciones, que fuera útil a los campos, a las cosechas, a la salud de los vivos y de los muertos.
Las jornadas del retorno de Anguilla pasan veloces: de día en el Hotel del Angel conversa con los notables del pueblo, que buscan su compañía y eso lo gratifica, le sirve para medir la distancia entre el pobre sirviente de ayer y el hombre rico y renombrado de hoy.
El viejo Caballero, en particular, abogado y propietario en decadencia, enfrentado a una casi total perdida de influencia sobre los colonos, es una figura tratada con simpatía.
El Caballero era el hijo del viejo Caballero, que en mis tiempos era el patrón de las tierras del Castillo y de diversos molinos y que incluso había derribado una represa en el Belbo cuando yo aún no había nacido (…). Desde la plaza se veía la colinita donde tenía sus bienes, detrás del techo del municipio, una viña en mal estado, plagada de yuyos. Y encima, contra el cielo, un puñado de pinos y cañas.
Se trata de los terrenos circundantes a las ruinas del antiguo castillo medieval, en el centro histórico de la villa, del cual permanece en pie solamente la torre, que domina el centro habitado de Santo Stefano Belbo.
En la noche Anguilla se encuentra con Nuto:
Casi cada noche Nuto venía a buscarme en el Angel, se le ocurría entonces tratarme de doctor, secretario, mariscal o agrimensor y me hacía hablar. Caminábamos como dos frailes bajo las calles arboladas, se sentían los grillos y la brisa fresca del Belbo –en nuestros tiempos, nunca andábamos por ahí a estas horas, hacíamos otra vida.
Otras noches se pone a tomar el fresco en la terracita del hotel, observa las colinas por encima de los cuatro techos del pueblo y la luna, altísima, inalcanzable:
He vuelto a ver la luna de agosto entre alisos y cañas
sobre las piedras del Belbo y volverse de plata
cada hilo de aquella corriente.
Sabía que alrededor
se alzaban las grandes colinas (…).
Muy pronto, sin embargo, se acerca la hora de la nueva partida, esta vez definitiva. Se hace necesario subir en el mismo tren que, años atrás, señalaba el abandono de un mundo cerrado hacia un futuro que contenía la esperanza del rescate. Como escribió Eliot, luego de la exploración del mundo, se busca retornar a los lugares primigenios para revivirlos como si fuese la primera vez. Pero aquella primera vuelta ya no existe y entonces no queda otra posibilidad que irse para siempre. Aquel tren que atraviesa en sentido contrario la llanura del Belbo, perdiéndose en una estela de humo hacia Canelli, “puerta del mundo”, corre hacia una meta incierta, luego de haber experimentado el fallido retorno.
La última novela de Pavese se publica en 1950. Pocos meses después su autor decide poner fin a su existencia terrena. La Italia posterior no será más la misma. Lo escribió muy bien Italo Calvino:
El breve 1950 de Cesare es como una incursión que este habitante de tiempos duros hace en el futuro, en el mundo fácil que habitamos nosotros hoy, a fin de conocer qué se avecina. Hace la visita, mira rápidamente alrededor. Y no le gusta. Y se va.
Había comprendido muchas cosas, con un largo anticipo. A nosotros, que permanecemos en este mundo del “después”, nos conviene volver a pensar, setenta años después de su voluntaria salida de escena, el sentido de nuestra vida hoy.
[1] NdE: Escribía Cesare Pavese sobre Santo Stefano Belbo: “¿Has oído hablar de esos cuatro techos? Bueno, yo vengo de allá”.
[2] NdE: El título de esta primera novela es Paesi tuoi, término piamontés casi intraducible al castellano. Tomamos el título de la traducción de Angel Sánchez-Gijón hecha para Alianza Editorial en 1973.
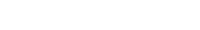

Un comentario Añadir valoración