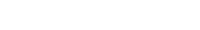Por Julio Cano, desde Montevideo
Con las imágenes de sacos mortuorios en la entrada de la Casa Rosada en Buenos Aires, hecho que nos conmovió hace unos pocos días, se nos vino de inmediato a la memoria la reflexión de un filósofo contemporáneo sobre cómo concebir al soberano y su ejercicio del poder en torno a la vida y muerte de los ciudadanos.
Sucede que estas imágenes resultan muy fuertes, muestran un grado de negación de los adversarios que no nos deja sino la posibilidad de redactar estas líneas desde un relativo lugar exterior: la otra orilla del Río de la Plata y con el cuidado, entonces, de no entrometernos en la política argentina.
Cuando se habla del soberano en ciencia política o en filosofía se puede estar optando por diversas maneras de concebirlo; desde una concepción democrática (en una república de iguales) hasta el monarca absoluto que decide por sí sobre la vida de los demás. En estas manifestaciones de días atrás, con esas invocaciones y gestos mortuorios, ¿se apela al absolutismo, intentando llegar a aniquilar al adversario? ¿Se equipara lucha política —en un sistema republicano representativo— con guerra de exterminio? Si es así, la grieta de la que se habla es un concepto que no pertenece al lenguaje utilizado (o utilizable) en una democracia, tanto como no lo son las caracterizaciones del adversario como enemigo y las alusiones nada veladas a la muerte. Estos conceptos pertenecen más bien a los manejados por regímenes autoritarios, especialmente los de uso común en el nacional socialismo alemán y en su fuente inspiradora, el fascismo italiano. Es lenguaje fascista, a secas.
Estas expresiones tienen que ver, también, con esa concepción del gobierno a la que aludíamos refiriéndonos al soberano. El soberano es quien detenta el poder, haya sido elegido o no, sea una persona o un colectivo. Y un pensador de nuestra época, el italiano Giorgio Agamben, ha demostrado que el poder soberano se ejerce sobre todo en vinculación con la decisión sobre la vida y la muerte del súbdito.
Resulta que, si tiene esa potestad, la muerte de alguno que no acate su autoridad (a manos de otro súbdito), puede no ser juzgada como crimen. Es más, ni siquiera puede ser juzgada si el infractor es colocado fuera de la soberanía. Y la posibilidad de ser considerado al margen de la sociedad, de convertirse en un marginado, no es una excepción sino que es, más bien, la regla.
El soberano, entonces, es quien ejerce la potestad de la muerte posible. Lo que resulta ser una conclusión muy alejada de las habituales y tremenda en sí misma, porque la arbitrariedad es una muy cierta posibilidad aun en regímenes que se precian por su democracia de procedimientos. Reflexionemos sobre el frágil muro que nos separa, en nuestras democracias, del totalitarismo; no para asumir ningún fatalismo, sino porque la propia reflexión nos dará más fuerzas para defender lo que somos y tenemos.
Si por marginados consideramos al cabecita negra, a los indios, los emigrantes, los negros, los indocumentados, (los pichis como son llamados en Uruguay), podemos estar llegando, como lo hacen estos manifestantes, a incluir en la lista a los peronistas, a quienes no mencionan así (son innombrables) sino populistas. Los merecedores de la muerte suman, de ese modo, una legión.
Si pudiéramos hablar con los responsables de esa instalación (porque realmente lo fue, aunque dudamos mucho de las consideraciones estéticas que puedan aportar) nos dirían que estamos exagerando y que no desean llegar a los extremos de una guerra, que en el país los violentos están precisamente en la vereda de enfrente y que los republicanos son ellos.
Aunque así lo expresen, las ideas y —especialmente— los comportamientos que adoptan estos instaladores de cadáveres se hallan en la vereda de enfrente de una propuesta y de una controversia democrática.
El problema es grande y por eso nos detenemos solamente en una idea suya: «nosotros somos diferentes», afirman. Pero sucede que la noción de “diferencia” es numérica, proviene de las matemáticas y no se puede utilizar para señalar y mensurar cuestiones humanas.
En realidad los humanos —de aquí o de cualquier otro sitio, de antes o de ahora—, somos en cambio diversos y eso significa que cada uno de nosotres posee una historia personal e intransferible. Un ejemplo muy de ahora nos puede ilustrar al respecto: en la reacción al coronavirus, cada uno de los que lo ha padecido ha experimentado una historia patológica diversa. Aun entre familiares cercanos se ha observado esto.
En cambio lo que tenemos en común es la cultura, que se apoya en una lengua y se expresa en las mil y una modalidades culturales. Y en este caso son modalidades argentinas.
De modo que, frente a los odiados “otros”, lo que tendrán que aceptar estos instaladores de bolsas mortuorias es que la cultura en que se expresan, ellos y los otros, es, con todos los matices que se quieran, una y la misma.
Estos otros no resultan ser menos ciudadanos que ellos. Tampoco existen modos culturales VIP.
Las diversidades pueden llegar a ser enormes, pero nunca determinarán un criterio de validación ni una medida de la pertenencia a una democracia.
Lo que se puede hacer con las diversidades (creemos que es sólo lo que se puede hacer) es coexistir (si se trata de soportarnos), o convivir, si hay madurez suficiente de ambas partes. Pero no apostar a la muerte.
«La patria es el otro», ha dicho la vicepresidenta. Parafraseando tal invocación podríamos decir que la patria son les otres, continua y machaconamente diversos, siempre un poco alejados y siempre un poco cercanos.
Y entonces convivir en la patria supone siempre transitar por el borde del caos, en un equilibrio inestable, en ese crepúsculo existencial que somos.