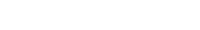Por M. R. Ramos
Click acá para leer el capítulo anterior.
VI
Un marco narrativo, una voz propia, plataforma, un quiste, el alma, un lugar en el encierro, una habitación. ¿Cuántos años se consumen detrás de un engaño hasta que se dice basta? «A tu edad Cristo ya estaba colgando satisfecho; a tu edad muchos escritores habían muerto, se habían suicidado, o estaban por hacerlo, y con una obra culminada; tu tía tenía su casa propia; la mayoría de los músicos, a tu edad, ya estaban completamente embrutecidos; tus padres tenían a dos o tres de ustedes; a tu edad tus abuelos saltaban muros, puentes que, a tu edad, alguien más ya había construido», me dice. El tren, el bendito tren que te apuntan apenas se aprende a medir la dimensión de las cosas. Que dirigen hacia ti a toda marcha. Los faroles, cada vez más grandes, más próximos, que encandilan. Pero el engaño está en que salgas de las vías, hacerte subir, saltar en movimiento. Acertar o desbarrancarse definitivamente. Yo decidí quedarme quieto sobre las vías, mirada hacia los faroles. Recién cuando estuvo lo suficientemente cerca entendí que no había nada. Nada. Cerré los ojos y no escuché nada, no sentí ningún impacto. Un engaño. El faro no era más que una luciérnaga metida en los ojos, a presión, y que resultó más asustada que yo.
Por eso empecé a escribir esta novela. Yo estaba reticente, al principio. «Tu lugar es el cuento. Los plazos son otros», pero por algún motivo me terminé convenciendo. Pero sólo me fabrico una excusa por si tropiezo, si vuelco cosas, si caigo o cambio repentinamente de rumbo; sepan disculpar, son los riesgos de hurgar a oscuras en casa ajena. Como un trompetista afinando su instrumento puede resultar insoportable. Hasta que se temple la boquilla y el alma, y la melodía surja. O no.
Ahora quiero decir que Manuel alquilaba una casita de pasillo en el Barrio Industrial, su primera casa. Y como toda nueva experiencia la vivía como algo nuevo, como algo sugestivo y prometedor, hasta que se degrada. O se degrada la suficiente cantidad de veces hasta que se comprende que no son, los sitios, tan definitorios, tan necesariamente constitutivos como se ha dicho; no se necesita un sitio en sí, una casa en sí, una ciudad o un país en sí, un espíritu tan colectivamente grande. Si fuera así, ¿qué me quedaba a mí? Yo era la prueba de que no existe el hogar, sino momentos de afincamiento. Un espacio sí, un sitio no. Y el espacio lo manejaba yo, desde adentro. Manuel había plantado unas hortensias en el pequeño patio, y una chapa sobre unos baldosones, con una parrilla.
Por su antigua esencia de barrio industrial los altos muros conducían a las pequeñas y funcionales casitas obreras cuya atmósfera proponía una continuidad de la vida fabril. Nunca nadie se iba demasiado lejos. De eso mucho antes. Ahora el barrio era una yuxtaposición de familias sin nada en común; extrínsecamente disí
miles, intrínsecamente disfuncionales. Pero la idea de permanecer en el barrio, cuando el destino está supeditado a los vaivenes económicos, trasmite una sensación de seguridad que no se negocia cuando el espíritu ha quedado tan achatado que le costaría una enormidad ponerse a divagar.
Aunque alrededor las cosas muten siempre se puede oponer una resistencia íntima que alcance hasta el final. La vieja estación ya no es lo que era, ni el puerto, ni el río donde nadie pesca como los buzos tácticos. Pero a pesar de ello Manuel me mostraba su nuevo hogar con el regocijo de quien se arma camino a fuerza de ingenio y fidelidad a la idea de libertad que se formó al quitarse la luciérnaga de los ojos, si es que alguna vez tuvo una. Pero para él era un hogar y había logrado que yo lo viese igual, por lo que pasar largas noches ahí se me había vuelto muy satisfactorio, cuando el centro quedaba tan desierto que parecía que uno estaba en un hoyo.
«La gente siempre encuentra distracciones para evadir ciertas preguntas», me dijo. Y era muy parecido a decir justificaciones. Una rutina fácil de sostener, que no dependiese de gran cosa. El asado el fin de semana, la disputa con el almacenero por la cuenta del fiado, el fino horario televisivo, etcétera. Pero de golpe habíamos aprendido que algo de eso hedía mal. Una generación arriba de un tren a toda marcha y que la costumbre había confundido con quietud. Entonces los inadaptados éramos nosotros. Los tipos que no se casaban con nada. Porque aunque Manuel insistía con algunas improntas conservadoras en el fondo luchaba desde un lugar que pocos querían o podían comprender. Y era fácil escuchar que con tipos como nosotros no habría Historia. ¿Pero qué Historia?
La ilusión del ti para mí estaba quebrada desde hacía bastante, pero las fisuras posiblemente se percibieron con la generación que trasvasó la dictadura. Los Myflowers ya no surcaban, en cambio las aguas pertenecían a las pequeñas embarcaciones. Atados de troncos para aguantar apenas a una sola persona. Y el cartel que los recibía decía:
Bienvenido a la era de la dispersión.
Para Manuel la casa era todo lo justo, porque además no se la tomaba tan a pecho: hoy aquí está bien, mañana allá también. Sobre todo porque sus ingresos dependían de la venta de libros y de alguna publicación que lograra burlar la comprensión de algún editor, lo que le daba un carácter arenante. No era el negocio más rentable, la Cámara del Libro había denunciado –con un grado insoportable de autocompasión– que en el país sólo una de cada diez personas leía. Pero incluso ese era un número generoso. La encuesta registraba a quienes habían leído al menos un libro en el año –cualquier libro. Así que si uno quitaba los menús de los restaurantes y los manuales de celulares… Claro que no creíamos que la literatura fuera una fuente de superación colectiva que llegara a salvar la humanidad, pero estaba claro que no se le podía echar la culpa de todos los males. Nadie asumía las culpas, ni siquiera se podía decir que alguien del mundillo literario aceptara plenamente esta realidad, verdaderamente aceptarla. Con pertenecer al pequeño grupo de iluminados estaba bien, de hecho era mucho mejor. Eso enriquecía el problema. Escritores, críticos y sobre todo la Facultad, todos formando una pequeña retaguardia en una guerra donde se pierde por olvido.
Si a uno le preguntaban a qué se dedicaba tenía que inventar algo creíble y socialmente útil para que lo tomaran en serio. Nadie podía decir que era un escritor a menos que se notara mucho que no necesitaba dinero. Si no quedábamos como niños tontos jugando a los autitos chocadores, y encima con el auto perdedor.
Vivimos en la balsa pero seguimos pensando en barcos. Y después, la idea de reducir el todo al entorno se convierte en el campo de batalla de toda disputa. Pero es el decantamiento natural. El sincericidio universal. Un día, una habitación. Así nos convencemos de tener cosas en común pero no sabemos cuáles son las verdaderas y más importantes cosas en común, o cómo manejar las discrepancias para que no se conviertan en frustraciones definitivas y el definitivo ostracismo espiritual. Los foros tienen forma de barco, el congreso tiene forma de barco, las fechas patrias y los países la tienen también, pero la tripulación apenas sabe cómo remar en una balsa. Y ninguna realidad puede construirse desde el autoengaño, y algunos se engañan a tal punto que sus buenas intenciones se convierten en actos inútiles.
Hasta perecer en términos de destino universal empieza a ceder ante condenas más inmediatas y frívolas. No tememos que nos consuma el sol sino el cáncer; morir en una guerra pierde ante la idea de ser alcanzados por una bala obtusa de una vil y egoísta disputa. Nada extraordinario, simplemente, cuando al terminar el día, nada quedará. Sobre todo mientras no se encuentren los medios, el equilibro necesario.
–Claro que esta es una sociedad maniquea. Decime si esa no es una esperanza colectiva. Se divide entre los que se oponen al maniqueísmo y los que sencillamente lo aceptan como parte constitutiva –no se rió porque no soy un tipo que se haga entender cuando dice chistes.
–Otra vez te pusiste dramático. Vení, acompañame. A la noche se la atiende como corresponde, si no aparecen los fantasmas.
Antes que las topadoras había llegado el verano y la ciudad bien podría derretirse. Todo el día se siente como un fuego que surge tan de adentro que parece inextinguible. 1989 x 10^30 kg de sol en la cabeza. Quién puede domar el humor mientras el alma se está bañando en las ollas del infierno.
La gente aprende a vivir incluso en lugares peores. Atada vaya a saber a qué principio. Y lo de mi padre deja de parecerme una cosa delirante; casi diría que es uno de los tipos más dotados de sentido común. Pero el verdadero sentido común, en realidad, tiene algo de resignación. Una pertenencia resignada que empuja a levantar una casa en el mismo sitio donde cada año se la vuelve a llevar un tornado, a fortalecer los lazos donde la tierra o el agua o la violencia van recortando los grupos. Ese paisaje difuso entre la infancia y los deseos adultos que llamamos hogar.
Pero siempre están los dueños de la leña y el querosén. En las presentaciones de libro, si uno está ingenioso toma y no necesita soltar un peso. Y ponerse ingenioso significa detectar al que lleva la flor del ego en el ojal y regarla un poco. También era la forma de conseguir que algún editor te reciba un texto, pero para mí estaba bien el anonimato antes que arrojar un relato a esa fauna de lobos patitas arriba esperando que alguien los acaricie.
Hasta agotar la sed parecía justo. Y no era mi intención jugar el papel del tipo oscuro en la casa nueva de mi amigo. Los dos camisa, él por adentro del pantalón, y nos fuimos; eso era que la ciudad no te moleste.
Adolfo Kreimer era el editor del suplemento de cultura. Su hijo músico, su hija poeta. Dirigía además una revista literaria subvencionada, una editorial subvencionada, tenía una esposa documentalista subvencionada, una cama matrimonial subvencionada y vacaciones subvencionadas. Abría la casa y los artistas se agolpaban como bichitos a la luz cuya boleta caía con descuento del estado nacional.
No recordaba haberle contado la historia de mi abuelo a Manuel, pero era el quinto libro que vendería a sobreprecio por tener la firma del autor.
Manuel me presentó a Analía Kreimer y se fue a ver si lograba un trato. Analía me dijo que era poeta y me preguntó si me quedaría a escucharla.
Le pregunté si era posible que yo leyera por mis propios medios, en mi casa.
Me contestó que tenía que escucharla primero. Qué estaban por montar una presentación que seguro no me querría perder.
Tal vez sí, pensé.
Que me transportaría al amor y me sumergiría en la atmósfera de lo onírico.
Manuel tomaba una cerveza en algún lugar de la casa cuando me acerqué.
–Si vuelvo a escuchar la palabra onírico… –se rió e hizo un gesto para que no siguiera. Si bien él pensaba algo similar tenía que mantener el personaje al menos hasta poder encajar el libro. Y yo lo estaba poniendo en riesgo. Así que decidí salir a fumar.
También pretendía poder decirme algo sobre el amor… Pero hablar de amor era como ver a dos gatos hablando de agujeros negros. Siempre termina mal.
Adentro se había hecho un silencio solemne y repentino. Vi que alguien saltaba por la sala acaparando la atención con un sombrero centroamericano y justificaba su momento de atención con frasecitas elocuentes. Detrás de mí sentí una risa contenida. Volteé y caí en la cuenta que no estaba solo.
–Perdón, es que hablabas solo.
–Te estás perdiendo el espectáculo.
–Para mí fue suficiente –tiró la colilla y todo su cuerpo se dispuso para salir–. Me acabas de dar uno bueno –por su postura tendría que haber desaparecido pero se detuvo un momento más–. Así que el amor es una mujer que únicamente lea a Turgueniev…
En general nunca fui un tipo que entra en conversación a la primera de cambio. Haberme pasado la infancia y la adolescencia siempre en un entorno distinto me había afectado en cierta forma y me había convertido en un tipo callado y circunspecto. Tal vez porque esos cambios repentinos eran más que nada un arrebato y no un deseo íntimo de ampliar mis rangos. Por eso, y sobre todo en lugares como aquel, si soltaba la lengua enseguida me ponía cáustico. Un mecanismo de defensa que me protegía de la sensación de no encajar. Por eso casi siempre prefería quedarme en silencio.
No sé cómo fue exactamente el proceso pero de pronto ladeábamos juntos la yerbatera hacia al río.
–No es el río en sí lo que me atrae. De alguna forma me conecta su origen. Saber por dónde ha pasado el agua… Quién sabe… Unas horas atrás, o días.
Atiné a pensar que su camino y el del río eran el mismo y se asemejaban. A mí no podía pasarme nada parecido porque venía de un lugar donde todo culmina, muere, y se estanca. Visto de esa forma tenía un dejo melancólico. La luminaria de la costa estaba planificada para fortalecer esa lejanía. Estábamos muy cerca pero la atmósfera encofrada lo hacía ver como la visita a un museo de ciencia prehistórica.
Por fin subimos por un callejón empedrado y después las escaleras de un edificio antiguo entre dos torres vidriadas.
No era exactamente el departamento de una estudiante. Carecía de la brutalidad con la que se esconde el ascetismo furtivo de otra morada efímera. De hecho parecía que toda una historia hubiese sucedido allí dentro y al tiempo podía verse que todo podía guardarse en una valija en pocos minutos y hasta luego. No estaba exactamente en un departamento. Estaba en una ciudad, en un país. Estaba en el mundo y el mundo podía desarmarse sin angustias ni demoras.
–¿Entonces? ¿Escritor, escultor, músico?
Pensé un momento. Pero ella decidió ahorrarme una respuesta.
–Si me preguntas a mí, nada de eso. Voy a esos encuentros porque nadie se interesa y se puede estar tranquila. Están todos tan ocupados en lo que van a decir…
Sobre la mesa, junto a un televisor de tubo, había un único libro tan gastado como la botonera del televisor de mi abuela.
No quise ver el nombre del autor. Me arrimé a la ventana y la abrí para ver si corría un poco de aire. El río ni se escuchaba ni se olía, aislado por la mampara, pero aun así no dejaba de ser un signo que, conjugado con un sinfín de otros signos, asimilados y aprehendidos de una manera muy particular, iban construyendo mi universo. Y lo que esa noche sería mi lugar.